La escalada del conflicto en la Policía santafesina expone el agotamiento salarial y operativo de las fuerzas de seguridad en un contexto de ajuste nacional y crisis social persistente. Mientras el Gobierno provincial intenta contener el conflicto con sanciones y discursos de orden, la protesta policial en Rosario deja al descubierto una fractura más profunda: sueldos licuados, condiciones laborales degradadas y un Estado nacional que exige disciplina sin garantizar lo básico.
La imagen es tan contundente como inquietante: patrulleros estacionados frente a la Jefatura de Policía de Rosario, sirenas encendidas, móviles que no salen a patrullar y una ciudad que observa con temor cómo el sistema de seguridad entra en zona de turbulencia. No se trata de una postal aislada ni de un episodio anecdótico, sino del síntoma visible de una crisis que viene incubándose desde hace tiempo y que estalló en un contexto económico y político particularmente adverso. La protesta policial que escaló en Rosario no puede leerse solo como un reclamo sectorial ni como un problema de indisciplina interna; es, ante todo, una radiografía incómoda del ajuste que atraviesa al Estado en todos sus niveles, con especial crudeza en aquellos sectores que el discurso oficial suele presentar como “esenciales”.
Desde las primeras horas de la mañana, alrededor de las seis, móviles policiales comenzaron a concentrarse frente a la Jefatura y decidieron no salir a cumplir tareas de patrullaje. Con el correr de las horas, la protesta se amplificó hasta reunir decenas de patrulleros que bloquearon el ingreso al edificio, reforzando una escena de máxima tensión que se volvió aún más significativa minutos después de la conferencia de prensa del ministro de Seguridad provincial. El “sirenazo” posterior no fue casual ni espontáneo: funcionó como una respuesta directa a un mensaje político que, lejos de descomprimir, profundizó el conflicto.
El reclamo de los efectivos es claro y reiterado: mejoras salariales reales y condiciones laborales dignas. No se trata de un capricho ni de una demanda extravagante. Los salarios policiales, según se desprende del propio relato de la protesta, se ubican muy por debajo del costo de vida, con básicos que no alcanzan a cubrir la canasta básica y con suplementos no remunerativos que fragmentan ingresos, generan desigualdades internas y no resuelven el problema de fondo. A esto se suman jornadas extenuantes, presión psicológica constante, déficits en cobertura de salud y un desgaste acumulado que, en algunos casos, ha tenido consecuencias extremas, como los suicidios recientes mencionados en el contexto del conflicto.
El gobierno provincial intentó anticiparse con anuncios de incrementos, plus por calle y mejoras en salud mental, pero la reacción de una parte significativa de la fuerza fue tajante: las medidas resultaron insuficientes, parciales o directamente desconectadas de la magnitud del deterioro salarial. El malestar no se disipó; por el contrario, encontró en la protesta una forma de expresión colectiva que rápidamente escaló y puso en jaque el funcionamiento cotidiano del sistema de seguridad en una de las ciudades más golpeadas por la violencia criminal del país.
La respuesta oficial no tardó en llegar, aunque lo hizo en una clave conocida: sanciones, pases a disponibilidad y retiro del arma reglamentaria para los efectivos involucrados en la medida de fuerza. Al menos una veintena de policías fue apartada de sus funciones bajo la acusación de abandono de servicio y participación en acciones consideradas ilícitas o violentas. El mensaje fue inequívoco: tolerancia cero frente a la protesta, aun cuando el reclamo sea presentado como legítimo en abstracto. La línea que trazó el Ejecutivo provincial buscó separar a los “buenos policías” de aquellos señalados como funcionales a intereses particulares, allegados a desplazados o incluso vinculados a hechos de corrupción.
Sin embargo, esa narrativa choca con una realidad más compleja y menos cómoda. La protesta no surgió en el vacío ni fue impulsada exclusivamente por sectores marginales de la fuerza. Participaron efectivos activos, familiares, allegados y retirados, todos atravesados por una misma sensación de asfixia económica y desgaste institucional. Reducir el conflicto a una maniobra desestabilizadora o a la acción de grupos aislados puede servir para ordenar el discurso político, pero no alcanza para explicar por qué decenas de patrulleros decidieron detener su actividad en un contexto de altísima sensibilidad social.
Rosario no es cualquier ciudad. La demanda de seguridad es permanente y la presión sobre las fuerzas policiales es constante, en un escenario marcado por la narcoviolencia y la disputa territorial. Que en ese contexto se produzca una protesta de esta magnitud genera una alarma lógica en la población, alimenta la incertidumbre y expone la fragilidad de un sistema que depende de trabajadores exhaustos, mal pagos y sometidos a una exigencia cada vez mayor. Aunque desde el gobierno se insistió en que no hubo un colapso total del servicio y que el patrullaje se sostuvo “con esfuerzo”, la imagen de los móviles detenidos frente a la Jefatura dice más que cualquier comunicado oficial.
El conflicto también se inscribe en un marco nacional que no puede ignorarse. El ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei, con su énfasis en el recorte del gasto público y la disciplina fiscal, atraviesa a las provincias y tensiona todas las estructuras estatales. En ese esquema, se exige orden, presencia y control, pero se licúan salarios, se deterioran condiciones laborales y se traslada el costo del ajuste a los trabajadores del Estado. La paradoja es evidente: se demanda más eficacia y compromiso a fuerzas de seguridad que ven cómo sus ingresos pierden valor mes a mes y cómo el reconocimiento material no acompaña el discurso político.
La protesta policial en Rosario no es un fenómeno aislado ni una anomalía inexplicable. Es la consecuencia previsible de una política que combina exigencia máxima con retribución mínima. El pase a disponibilidad y el retiro de armas pueden disciplinar momentáneamente, pero no resuelven el problema estructural. Por el contrario, corren el riesgo de profundizar el resentimiento interno y de consolidar una lógica de confrontación permanente entre el Estado empleador y sus propios trabajadores.
La preocupación que se instaló en la ciudad es, en ese sentido, doble. Por un lado, el temor inmediato a un debilitamiento del sistema de seguridad. Por otro, la certeza de que, si el conflicto no se aborda de manera integral, volverá a emerger con mayor fuerza. Las réplicas en Santa Fe capital y en otros puntos de la provincia refuerzan la idea de que el malestar es más amplio y que la protesta rosarina puede ser apenas el primer capítulo de una crisis más profunda.
En última instancia, lo que se puso en juego en Rosario es algo más que un reclamo salarial. Es la discusión sobre qué tipo de Estado se construye cuando el ajuste se impone como dogma y cuando incluso las fuerzas encargadas de garantizar el orden quedan atrapadas en la lógica del deterioro. La escena de los patrulleros bloqueando la Jefatura no es solo una postal de tensión; es un espejo incómodo que refleja las contradicciones de un modelo que exige obediencia mientras recorta derechos y licúa ingresos. Ignorar esa señal puede resultar mucho más costoso que enfrentarla.










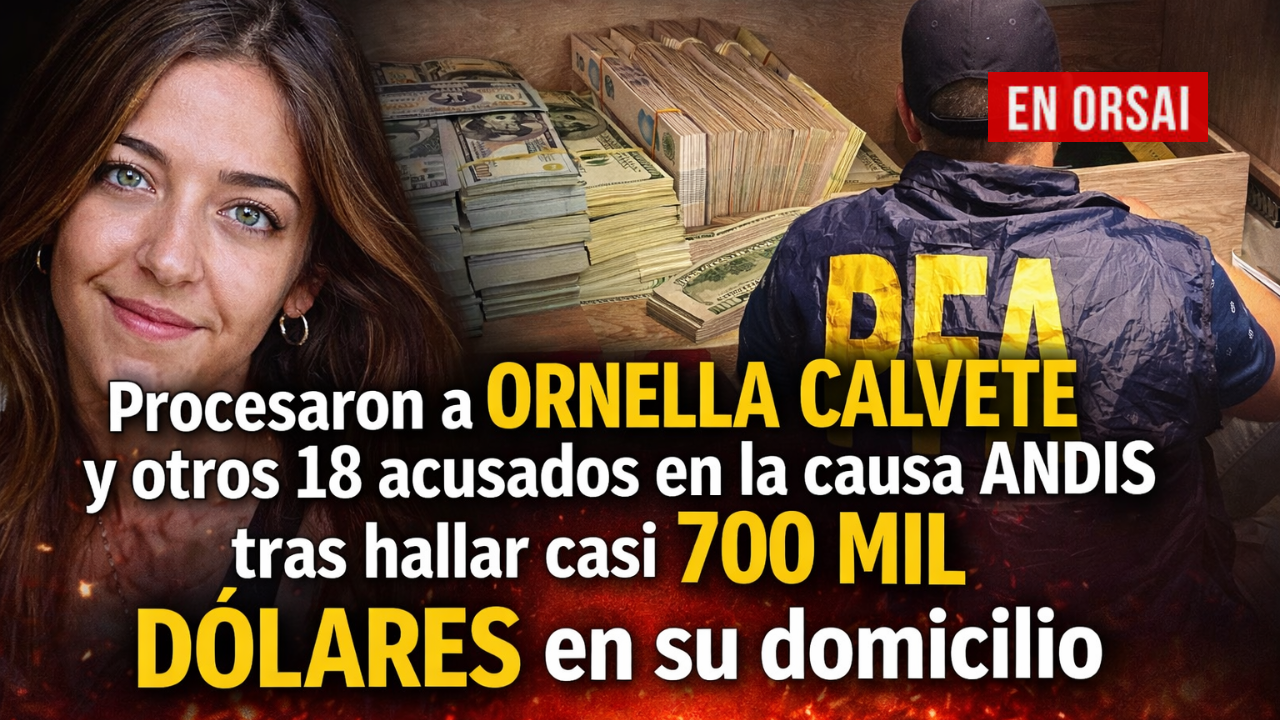












Deja una respuesta