Antecedentes de narcotráfico, fueros intactos y discursos punitivistas: cuando el castigo cae siempre sobre los mismos y la impunidad se acomoda en el Congreso. La historia judicial de una diputada de La Libertad Avanza, su frustrado desembarco en el Senado y su alineamiento con el endurecimiento penal exponen una contradicción central del gobierno de Javier Milei: severidad extrema para los pobres, indulgencia política para los propios.
Hay historias que el poder preferiría mantener encapsuladas en expedientes viejos, en archivos judiciales extranjeros o en notas de color rápidamente sepultadas por la agenda del día. Pero hay momentos en los que esas historias regresan, no como anécdota sino como síntoma. El caso de Lorena Villaverde es uno de ellos. No por lo que ocurrió hace más de dos décadas en Estados Unidos, sino por lo que ese pasado revela cuando se lo contrasta con el presente político, el discurso oficial y las decisiones que se impulsan desde el Congreso bajo el gobierno de Javier Milei.
Villaverde, actual diputada nacional por La Libertad Avanza, fue detenida en 2002 en Florida, Estados Unidos, en el marco de una operación encubierta vinculada a la compra o intento de tráfico de cocaína. Las versiones del expediente varían según la etapa judicial y las fuentes que lo reconstruyen: se habló de 400 gramos, de un kilo y de cantidades mayores, siempre asociadas a dinero en efectivo y a un acuerdo montado con informantes de la DEA. Hubo prisión, una condena inicial dictada por un jurado y, más tarde, la anulación del juicio por irregularidades procesales que obligaron a reiniciar el proceso. Ese segundo juicio nunca llegó a cerrarse como el primero. Villaverde regresó a la Argentina tras un acuerdo o excarcelación, y el caso terminó clausurándose definitivamente años después, alrededor de 2017. El saldo, sin embargo, no fue neutro: la prohibición de ingreso a Estados Unidos y una sombra persistente que reaparecería con fuerza en su carrera política.
Esa sombra explotó en 2025, en pleno año electoral. Villaverde fue electa senadora nacional por Río Negro, pero no pudo asumir la banca. Las impugnaciones opositoras, la presión mediática y judicial y la reactivación pública de su antecedente en Estados Unidos hicieron inviable su desembarco en la Cámara alta. A eso se sumaron señalamientos sobre vínculos cuestionados con figuras asociadas a causas de narcotráfico, como Fred Machado, un nombre que circula como telón de fondo incómodo cada vez que se repasan estas historias. Frente a ese escenario, Villaverde optó por renunciar formalmente a la senaduría en diciembre de 2025, con el argumento de no trabar el funcionamiento del bloque oficialista. La renuncia no implicó un retiro de la política ni una sanción institucional de fondo. Siguió —y sigue— siendo diputada nacional, cargo que ocupa desde 2023 y que conservará hasta 2027, con fueros intactos.
Ahí aparece el núcleo del problema. Porque mientras una dirigente con antecedentes graves, aunque cerrados judicialmente, conserva banca, poder y protección institucional, el oficialismo al que pertenece impulsa y acompaña un discurso de endurecimiento penal extremo, especialmente dirigido a los sectores más vulnerables. En el Congreso se discutieron reformas al Código Penal orientadas a agravar penas para delitos contra la propiedad, a reforzar la lógica de castigo y a avanzar sobre la edad de imputabilidad o regímenes más duros para menores. En ese marco, legisladores de La Libertad Avanza —incluida Villaverde, que preside la Comisión de Energía pero participa activamente de las sesiones— respaldaron posiciones de “mano dura”, en línea con el relato del gobierno de Milei y de Patricia Bullrich contra la llamada “puerta giratoria” y la delincuencia juvenil.
No hace falta un voto literal que diga “prisión para un chico de 14 años por robar un paquete de fideos” para entender de qué se habla. Ese ejemplo, que circuló en redes como meme y como denuncia política, condensa una orientación ideológica clara: tolerancia cero para el delito menor, incluso cuando está atravesado por el hambre y la exclusión, y una llamativa elasticidad moral cuando los antecedentes rozan a figuras del propio espacio. Es en ese contraste donde la historia de Villaverde deja de ser un dato biográfico para convertirse en un espejo incómodo del modelo punitivo que se promueve.
El oficialismo se defiende con un argumento estrictamente legalista: los antecedentes de Villaverde no constituyen, en términos del derecho argentino, un impedimento para ejercer el cargo de diputada. Y es cierto. La Constitución no prohíbe que alguien con una causa cerrada en el exterior acceda a una banca. Pero la política no se agota en la legalidad mínima. También se construye con coherencia, con criterios éticos y con la vara que se decide aplicar hacia arriba y hacia abajo. Cuando desde el poder se exige castigo ejemplar para los delitos más pequeños y se naturaliza que una dirigente con un pasado ligado al narcotráfico conserve fueros y centralidad, el mensaje es inequívoco: la ley cae con todo su peso sobre los de siempre y se vuelve flexible cuando mira hacia adentro.
La contradicción se vuelve todavía más cruda en un contexto social atravesado por el ajuste, la recesión y el deterioro de las condiciones de vida. El discurso del gobierno de Milei insiste en la idea de orden, mérito y castigo. Pero ese orden aparece selectivo. No es el mismo para el pibe pobre que roba comida que para la dirigente que arrastra un expediente por cocaína en Estados Unidos. No es el mismo para el ciudadano común que para quien se sienta en una banca del Congreso con respaldo oficialista. Esa doble vara no es un error comunicacional ni una exageración opositora: es una decisión política.
El caso Villaverde también expone otra dimensión incómoda: la capacidad del sistema para absorber el escándalo, digerirlo y seguir funcionando como si nada. La renuncia al Senado fue presentada como un gesto de responsabilidad, pero en los hechos operó como una válvula de escape para preservar al bloque y mantener a la dirigente dentro del dispositivo de poder. No hubo una discusión de fondo sobre estándares éticos, ni un debate serio sobre la coherencia entre discurso punitivo y antecedentes políticos. Hubo, en cambio, silencio, relativización y una rápida mudanza del foco hacia otros enemigos más rentables.
En tiempos donde el gobierno proclama una cruzada moral contra la “casta”, estos episodios muestran que la casta no desaparece: se reconfigura. Cambia de nombre, de estética y de relato, pero conserva una lógica conocida. La de la impunidad para los propios y la dureza para los ajenos. La de la ley como látigo para los débiles y como escudo para quienes tienen poder.
No se trata de reabrir causas cerradas ni de dictar condenas mediáticas. Se trata de algo más básico y más profundo: de preguntarse qué tipo de justicia se está promoviendo y para quién. De señalar que no hay discurso de orden creíble cuando el orden empieza siempre por abajo. Y de recordar que, en política, los antecedentes no se borran solo porque un expediente haya sido archivado. A veces vuelven, no para ajustar cuentas con el pasado, sino para desnudar las contradicciones del presente.





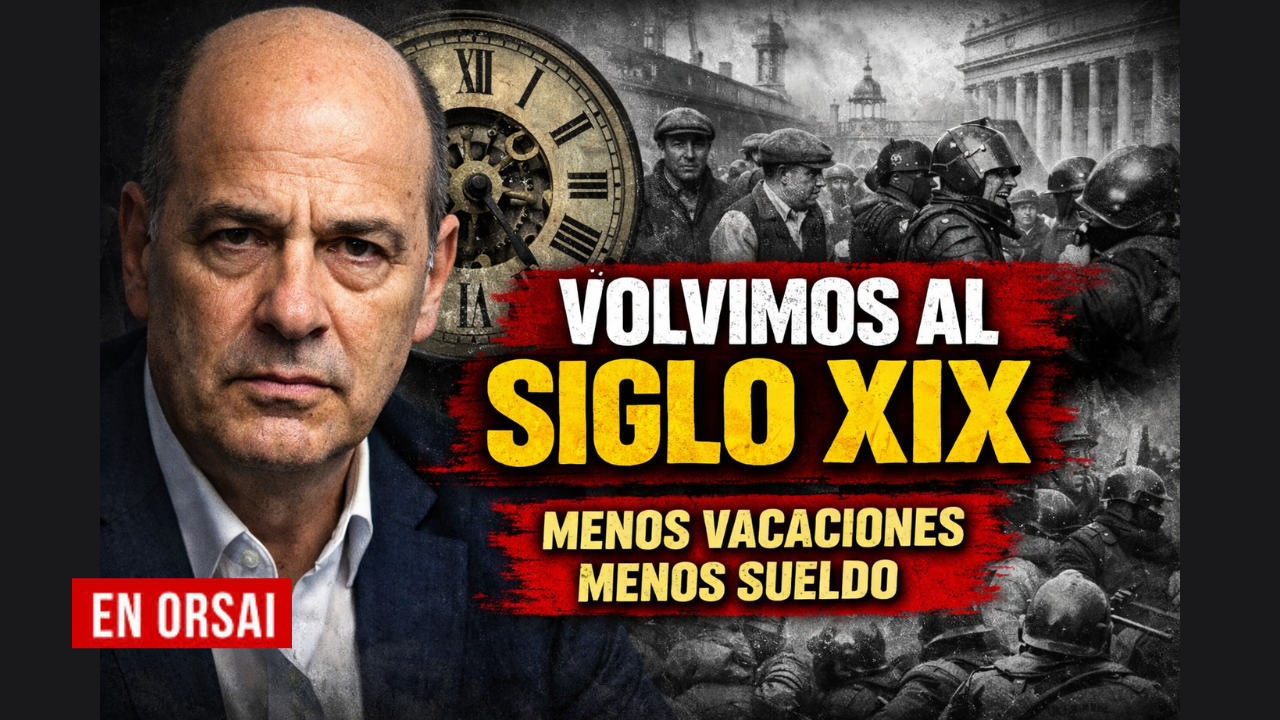















Deja una respuesta