Las palabras de Luis Majul no fueron un exabrupto ni un desliz al aire. Fueron la síntesis perfecta de una mirada sobre el mundo del trabajo que hoy se intenta naturalizar desde el poder político, económico y mediático. “Hablan de que se perdieron 900 puestos de trabajo con FATE… pero yo digo, ¿cuántas de esas personas se quedan efectivamente sin trabajo? Mañana muchos van a hacer Rappi y Uber”. En una sola frase, el despido masivo deja de ser una tragedia social y pasa a convertirse en una anécdota administrable, casi en una transición lógica. Como si perder un empleo industrial fuera apenas cambiar de aplicación en el celular.
Lo que Majul omite —o decide omitir— es el contexto concreto. FATE, una fábrica con más de ocho décadas de historia en San Fernando, anunció el cierre definitivo de su planta y el despido de alrededor de 920 trabajadores. No fue un proceso gradual ni negociado. Los operarios se enteraron al llegar a su turno y encontrarse con un cartel en la puerta. Esa escena, propia de una economía en descomposición, es la que queda fuera del relato liviano que propone el periodismo alineado con el gobierno y los intereses empresariales.
Decir que “mañana muchos van a hacer Rappi o Uber” no es una descripción neutral de la realidad. Es una operación discursiva que busca borrar la diferencia entre un trabajo registrado y un rebusque precarizado. Un puesto en FATE implicaba salario fijo, convenio colectivo, aportes jubilatorios, obra social, ART, vacaciones pagas, aguinaldo y, sobre todo, estabilidad. Muchos de esos trabajadores acumulan veinte o veinticinco años de antigüedad. Son jefes de hogar, con familias, con historias de vida atadas a la fábrica. Comparar eso con repartir comida o manejar un auto para una plataforma es desconocer deliberadamente lo que significa el trabajo como derecho.
Las plataformas como Rappi o Uber no ofrecen empleo en el sentido pleno de la palabra. Ofrecen ingresos variables, sin garantías, sin protección frente a accidentes, sin aportes previsionales reales y con costos que recaen íntegramente sobre quien trabaja. Combustible, mantenimiento, seguros y monotributo salen del bolsillo del repartidor o del chofer. Una cuenta puede ser desactivada de un día para el otro, sin explicación ni indemnización. Llamar a eso “no quedarse sin trabajo” es una forma sofisticada de negar la pérdida de derechos.
Además, no todos los despedidos pueden siquiera acceder a ese supuesto “plan B”. Muchos operarios industriales superan los 45 o 50 años, algunos tienen problemas físicos producto de años de trabajo pesado, otros no cuentan con vehículo propio ni con la posibilidad de sostener jornadas extenuantes para alcanzar ingresos mínimos. El mercado de las plataformas, lejos de ser una solución mágica, está saturado por miles de personas empujadas a lo mismo. La competencia feroz baja los ingresos y multiplica la precariedad. No hay transición suave, hay caída social.
En este esquema, la responsabilidad empresaria queda convenientemente diluida. El cierre se justifica con argumentos como la pérdida de competitividad, la caída de la demanda o las importaciones chinas baratas. Son factores macroeconómicos presentados como fuerzas inevitables, casi naturales. Lo que no se discute es por qué el ajuste se descarga siempre sobre los trabajadores y nunca sobre las ganancias acumuladas ni sobre las decisiones estratégicas de las empresas. Tampoco se discute el rol del Estado al permitir una apertura comercial que golpea de lleno a la industria nacional sin mecanismos de protección.
Mientras tanto, los trabajadores organizados en el SUTNA resisten, ocupan pacíficamente la planta y buscan sostener cada puesto de trabajo. La Secretaría de Trabajo dictó una conciliación obligatoria por quince días que suspende temporalmente los despidos y obliga a negociar. Es una ventana mínima, frágil, que no garantiza nada. La empresa dice acatar la conciliación, pero aclara que no retomará la producción. Cumple la letra de la norma mientras vacía su contenido.
Reducir este conflicto a la idea de que “nadie se queda sin trabajo porque hacen Uber” es funcional a un modelo de país donde el empleo estable es un privilegio del pasado y la precariedad se presenta como modernidad. Un modelo donde el descenso social se disfraza de adaptación y la resignación se vende como resiliencia. No se trata solo de 920 despidos. Se trata del impacto en proveedores, comercios, talleres y economías locales enteras. Se trata de destruir tejido industrial y reemplazarlo por supervivencia individual.
La pregunta de Majul está mal formulada desde el inicio. No es cuántos se quedan “efectivamente” sin trabajo. Se quedan sin trabajo los 920, aunque mañana salgan a pedalear bajo la lluvia o a manejar doce horas para llegar a fin de mes. Porque trabajo no es cualquier actividad que permita sobrevivir. Trabajo es estabilidad, derechos, dignidad y futuro. Y eso es exactamente lo que se pierde cuando una fábrica cierra y alguien, desde un estudio de televisión, lo relativiza con una sonrisa.


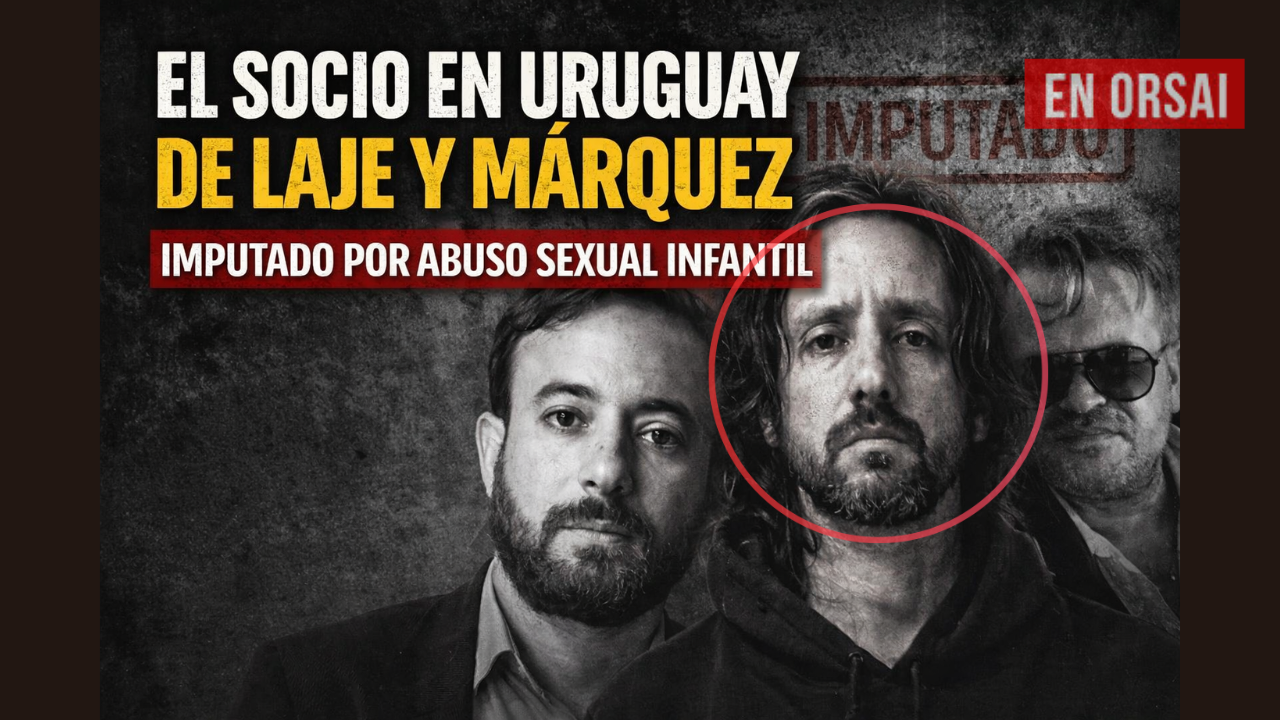

















Deja una respuesta