Mariel Borruto, jueza federal con competencia electoral en Santa Cruz, declaró inconstitucional excluir del padrón a personas con condena firme y ratificó que Cristina Kirchner conserva su derecho al voto. Un fallo que sacude al poder judicial y reivindica el derecho a participar. Mientras el gobierno de Javier Milei profundiza una política de exclusión social y disciplinamiento judicial, una jueza desde el sur del país interpela al sistema: ni una condena firme puede borrar los derechos ciudadanos. El fallo a favor de Cristina Fernández de Kirchner abre un debate clave sobre democracia, castigo y participación.
En tiempos donde la democracia es sometida a prueba día tras día, una decisión judicial en los márgenes del mapa político nacional se alza como un gesto que incomoda, interroga y, sobre todo, resiste. La jueza federal de Santa Cruz, Mariel Borruto, mantuvo a Cristina Fernández de Kirchner en el padrón electoral pese a su condena firme en la causa Vialidad. ¿El argumento? Declaró inconstitucional excluir del derecho al voto a ciudadanos condenados, incluso con fallo firme. Así de claro. Así de potente.
La decisión de Borruto no es un tecnicismo ni una picardía jurídica. Es una declaración política de primer orden en un escenario nacional en el que el derecho se utiliza con descaro para recortar libertades. Porque lo que está en juego no es solo el futuro electoral de una ex presidenta, sino la orientación moral y constitucional de la justicia argentina: ¿puede el Estado anular la condición de ciudadano de alguien por haber sido condenado penalmente, incluso si esa persona ya no ejerce cargos públicos?
Para la Corte Suprema, la respuesta es sí. En su cruzada por “sanear” el sistema político, el máximo tribunal del país adoptó una postura punitivista al ratificar que una condena firme —como la de Cristina Kirchner— habilita la exclusión automática del padrón electoral. Es decir: se puede quitar el derecho a votar, no por un delito electoral, sino por cualquier condena penal. Un desliz institucional que abre la puerta a la exclusión masiva, selectiva y discrecional de voces incómodas. Un atajo para silenciar sin necesidad de convencer.
Pero Borruto eligió otro camino. En su fallo, afirmó que excluir a una persona condenada del ejercicio del voto constituye una pena adicional que no ha sido dictada por el tribunal penal correspondiente. Y que esa pena —la privación del derecho a sufragio— colisiona con principios fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que la Argentina suscribe. En otras palabras, votar no es un privilegio: es un derecho humano básico. Uno que no puede anularse por capricho, ni siquiera por jurisprudencia de la Corte.
La jueza se para, de este modo, en una trinchera contra la ola de regresión institucional que avanza al ritmo del gobierno de Javier Milei. Una ola que pretende convertir al sistema judicial en un arma para consolidar una democracia excluyente, vigilada y subordinada a los intereses del poder de turno. En este contexto, el fallo de Borruto no sólo defiende a Cristina. Defiende a cualquiera que, aun habiendo sido condenado, conserve intacta su condición de sujeto de derechos.
Resulta revelador que este revés judicial para la Corte venga desde Santa Cruz, la provincia históricamente demonizada por el centralismo porteño como cuna del «populismo kirchnerista». Desde ese margen periférico, una jueza rompe el molde y plantea una contradicción profunda: ¿qué pasa cuando el máximo tribunal del país, en lugar de proteger derechos, se convierte en vehículo para restringirlos? ¿Qué pasa cuando, en nombre de una moral selectiva, se abren las puertas a la ciudadanía de primera y segunda categoría?
La doctrina que se intenta imponer —la de excluir a los condenados del proceso electoral— no es inocente. Es una pieza más de un entramado que busca despojar de legitimidad a actores políticos históricos, señalarlos, aislarlos y reducirlos al silencio. Y si Cristina Kirchner, ex presidenta de la Nación, dos veces electa por el pueblo, puede ser eliminada del padrón electoral sin siquiera haber pisado una celda, ¿qué queda para los ciudadanos anónimos que enfrentan causas judiciales por razones menores, o por motivos políticos?
Lo de Borruto, entonces, es más que un fallo. Es una denuncia tácita contra el uso del aparato judicial para disciplinar. Es una reafirmación de que la democracia no se mide por la pureza moral de sus electores, sino por su capacidad de incluir, de abrazar incluso a quienes han fallado, de no reducir la ciudadanía a un premio que se gana, sino a un derecho que no se pierde.
Claro que la decisión despierta polémica. Habrá quienes digan que una persona condenada por corrupción no merece votar. Que debe pagar con su exclusión. Que el voto es sagrado y no se mancha. Pero esa mirada peca de ingenuidad —o de hipocresía— cuando se aplica de manera selectiva, y se convierte en herramienta para extirpar figuras políticas indeseables. Porque, si de condenas firmes se trata, más de uno debería estar fuera del juego electoral. Y, sin embargo, el bisturí siempre corta para el mismo lado.
En definitiva, el fallo de Borruto nos obliga a enfrentar preguntas incómodas. ¿Queremos una democracia punitiva, donde el sistema castigue más allá de la sentencia? ¿O una democracia robusta, que sostenga el principio de que incluso quienes cometieron errores conservan derechos básicos como el voto? ¿Puede una condena anular para siempre la voz política de una persona?
Cristina Kirchner, guste o no, es parte de la historia política reciente de la Argentina. Excluirla del padrón no borra su legado ni evita que siga influyendo en la opinión pública. Solo sirve para escenificar una venganza judicial que erosiona, día a día, el ya frágil pacto democrático. Frente a eso, el fallo de Mariel Borruto emerge como un gesto de dignidad institucional. Como un recordatorio de que hay límites que no deben cruzarse, incluso cuando el poder —político o judicial— crea que todo vale.
Porque en el fondo, esta no es una historia sobre Cristina. Es una historia sobre nosotros. Sobre cuánto estamos dispuestos a tolerar en nombre de una justicia “moralizante” que termina vaciando de contenido la democracia. Y sobre qué tipo de república queremos construir: una que excluya, o una que repare.


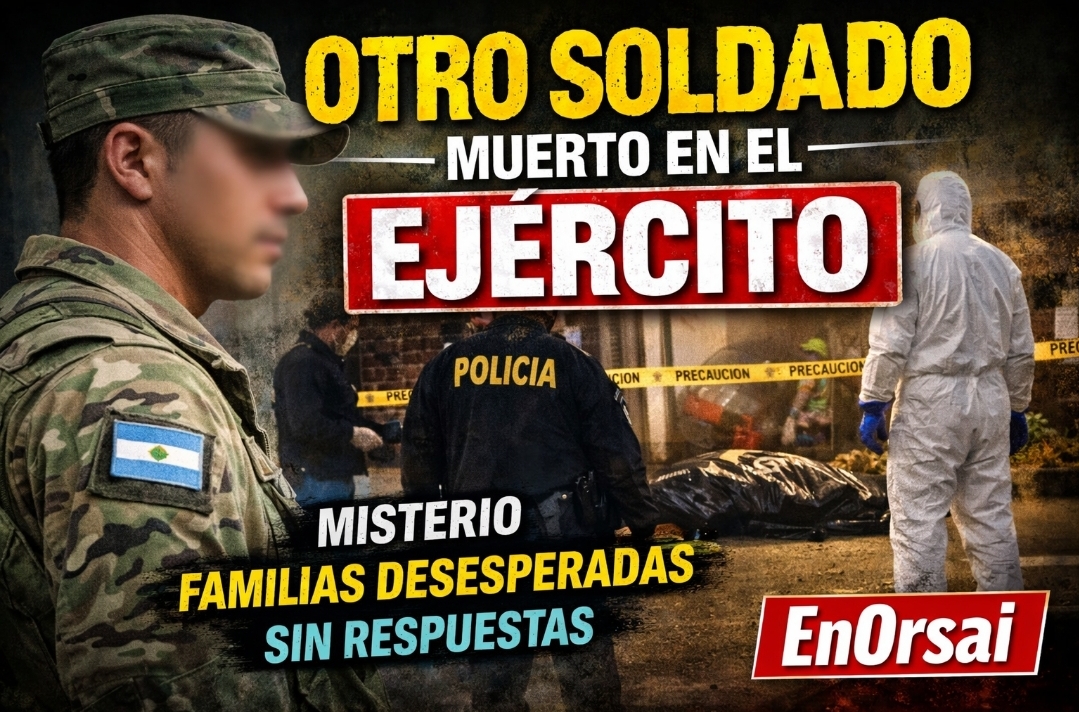


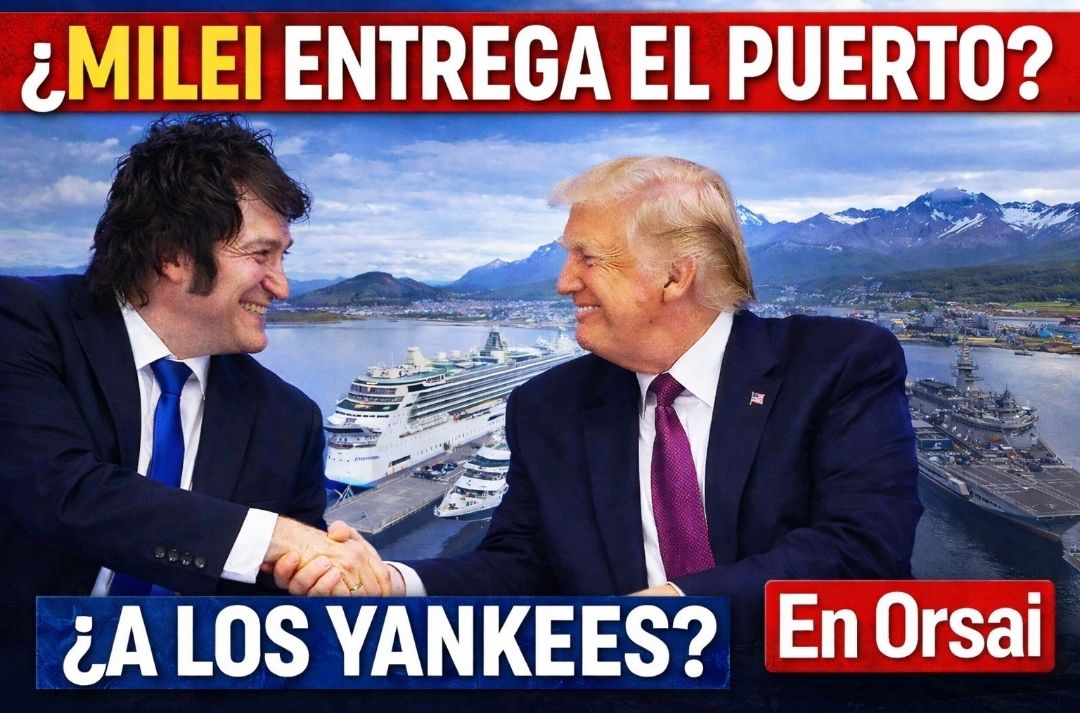
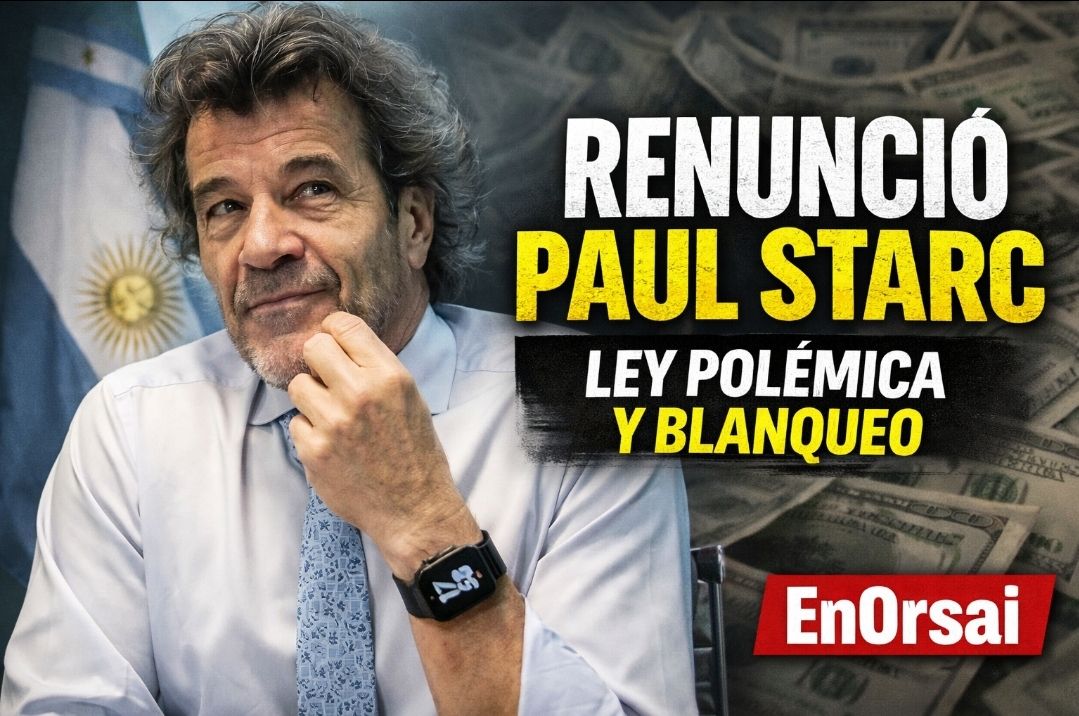
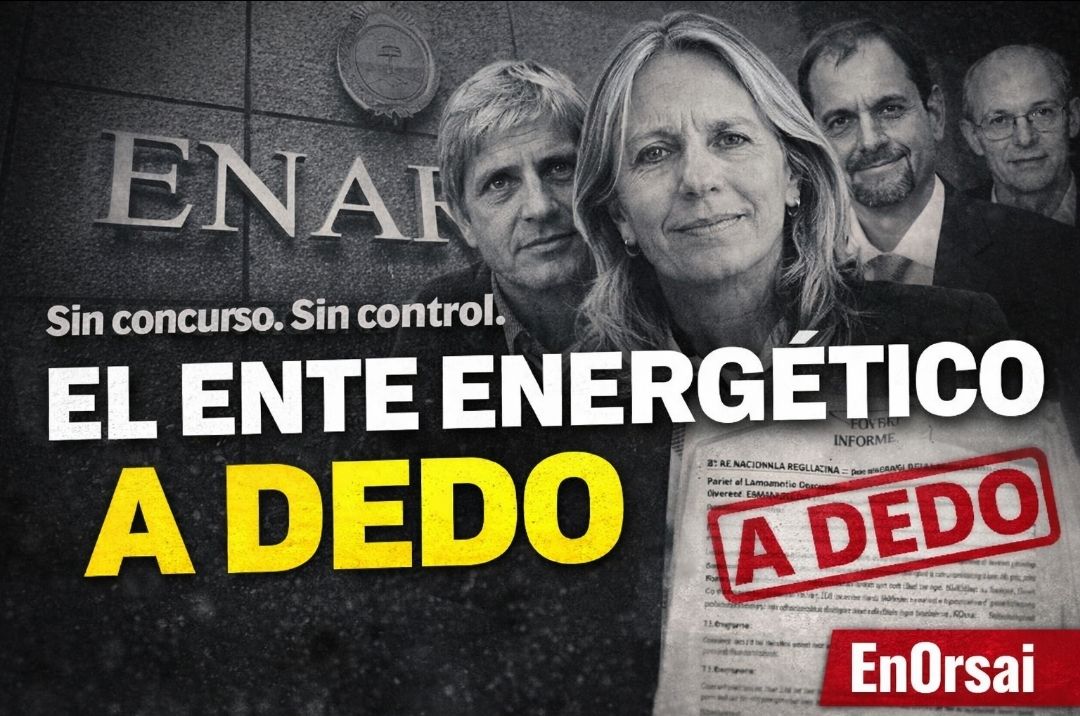
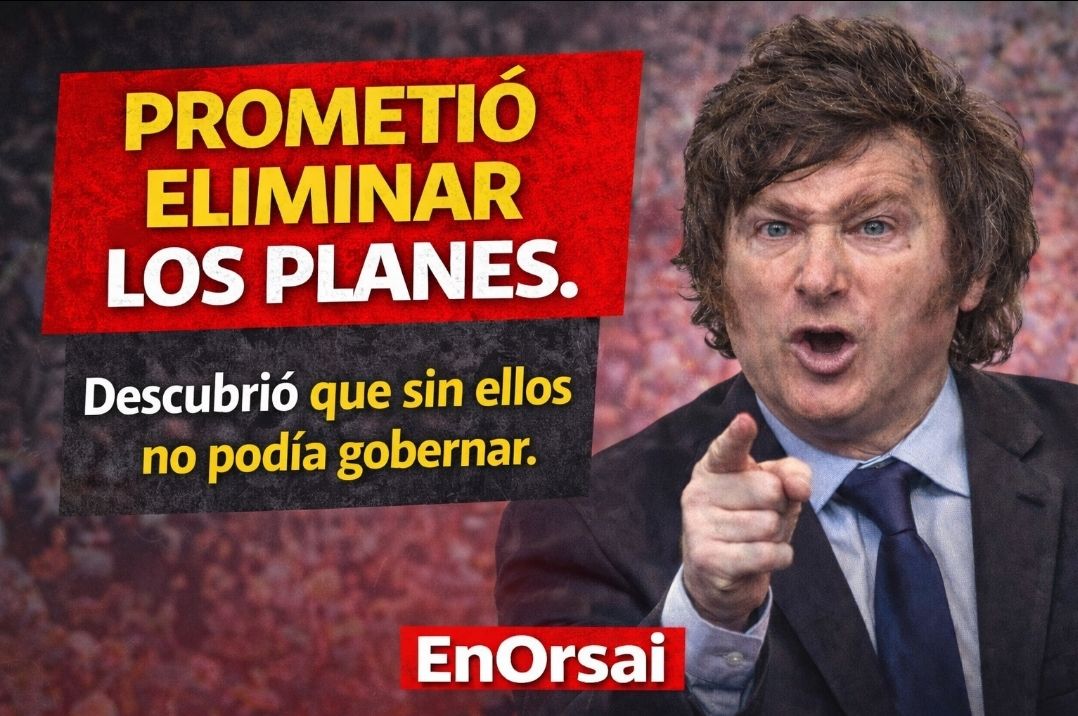

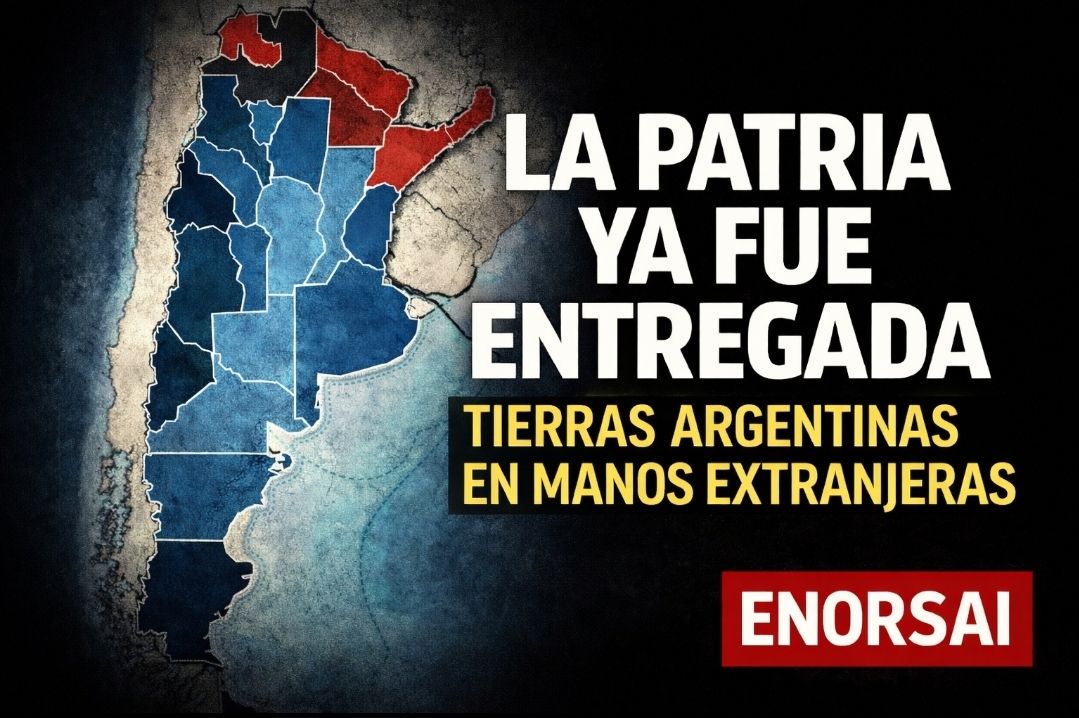
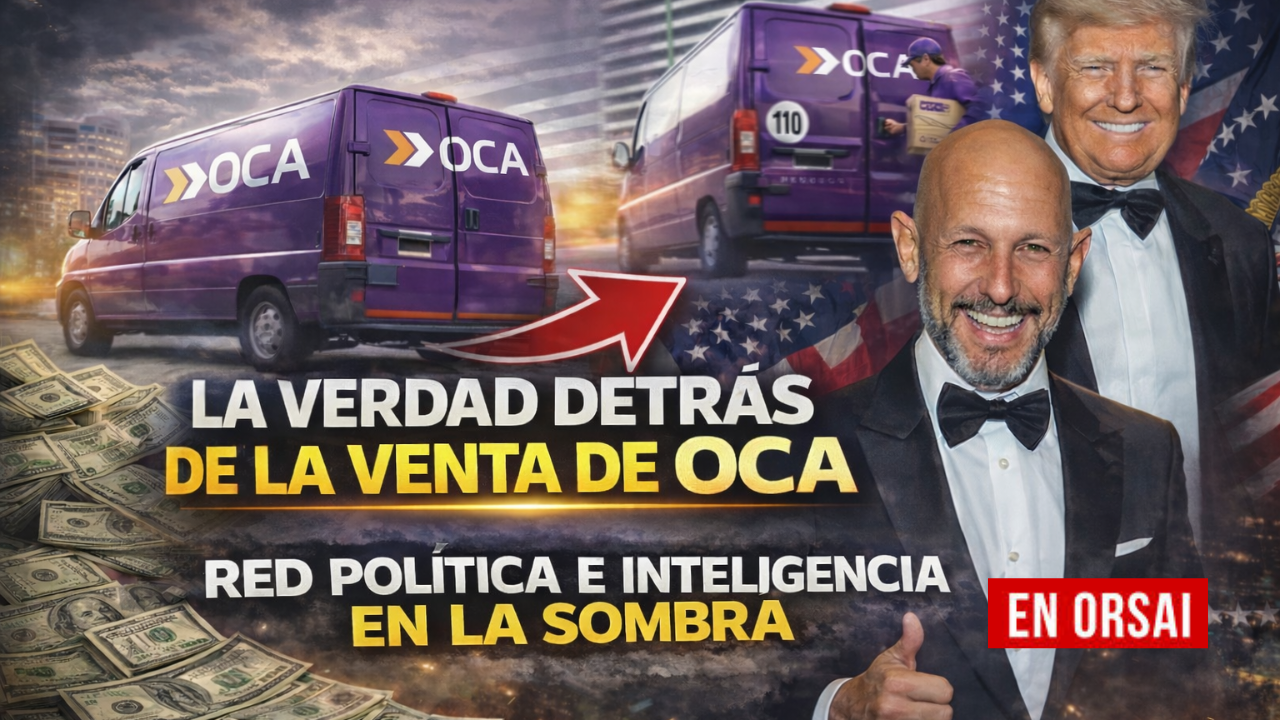









Deja una respuesta