Cinco hombres armaron bombas molotov frente al Congreso, a metros de efectivos policiales y televisados en cadena nacional, sin ser detenidos. Mientras tanto, la represión cayó sobre fotógrafos y manifestantes pacíficos. No hay identidades, no hay detenidos, no hay explicaciones oficiales convincentes. Lo que sí hay es una secuencia registrada en vivo que dejó a las fuerzas de seguridad expuestas como ineficaces y al gobierno de Javier Milei atrapado en un operativo que fracasó ante los ojos de millones.
Las imágenes recorrieron las redes sociales con una velocidad que ningún comunicado oficial logró frenar. Cinco hombres, encapuchados, arrodillados sobre el asfalto, armando bombas molotov con bidones de nafta, botellas y trapos, a plena luz del día y frente a cámaras de televisión que transmitían en vivo. No estaban escondidos, no actuaban en la penumbra, no huían. Estaban ahí, visibles, registrados desde múltiples ángulos, a metros del vallado policial que custodiaba el Congreso de la Nación. Nadie los detuvo.
La escena ocurrió durante la manifestación masiva contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. Una movilización convocada por centrales sindicales y organizaciones sociales que se desarrollaba mayoritariamente de manera pacífica hasta que un grupo reducido comenzó a romper veredas, manipular combustible y preparar artefactos incendiarios. El hecho fue real, grave y peligroso. Pero lo verdaderamente escandaloso no fue solo la existencia de violencia, sino la pasividad del Estado frente a un delito flagrante cometido en sus narices.
Porque esos hombres no estaban lejos. No estaban protegidos por una multitud que impidiera el accionar policial. No estaban fuera del alcance operativo. Estaban a menos de seis metros de efectivos armados, custodiando uno de los edificios más sensibles del país, mientras armaban bombas molotov ante millones de espectadores. Ese dato, por sí solo, convierte lo ocurrido en un papelón institucional de magnitud histórica.
Si la versión oficial descarta la hipótesis de infiltración —como hasta ahora lo hace— entonces la única conclusión posible es todavía más grave: la Policía fue incapaz de prevenir, neutralizar o detener un delito grave, televisado en cadena nacional, cometido a escasos metros de su línea de seguridad. No hubo reacción inmediata, no hubo detenciones en el lugar, no hubo intervención directa sobre el foco del delito. Hubo omisión.
La imagen es demoledora porque no admite interpretaciones benevolentes. Armar bombas molotov es un delito potencialmente letal. Hacerlo frente al Congreso debería haber activado un protocolo inmediato. No ocurrió. En cambio, el camión hidrante lanzó agua hacia sectores laterales, sin desarmar la escena central, y los gases lacrimógenos fueron dirigidos contra grupos de fotógrafos y manifestantes que no participaban de los hechos violentos, pero sí los estaban registrando. La represión no fue al delito: fue al registro del delito.
Esa secuencia, repetida una y otra vez en videos, expone una contradicción imposible de tapar. Mientras los autores del hecho más grave de la jornada actuaban sin interferencia, otros manifestantes fueron detenidos al voleo, periodistas resultaron gaseados y la violencia estatal se expandió hacia quienes no representaban ninguna amenaza. El resultado fue una escena caótica que no fortaleció el “orden”, sino que lo deslegitimó.
Hasta ahora, los propios medios y agencias de noticias coinciden en un punto clave: no existen datos públicos sobre la identidad de quienes arrojaron las bombas molotov. Las autoridades informaron detenciones generales durante la jornada, pero no detallaron nombres, edades ni imputaciones vinculadas a esos cinco individuos. Tampoco confirmaron que hayan sido identificados o arrestados posteriormente. El silencio institucional es total.
Ese vacío informativo es el combustible de una sospecha social que no surge de la nada. En la Argentina, la figura del provocador en manifestaciones forma parte de una memoria histórica que vuelve cada vez que la violencia aparece de manera funcional al discurso oficial. No se trata de afirmar sin pruebas, sino de señalar un patrón: escenas violentas aisladas, toleradas en el momento, amplificadas después, utilizadas para justificar represión generalizada y criminalización de la protesta.
El gobierno eligió hablar de “delincuentes organizados” y “enemigos del orden”, pero evitó explicar por qué esos delincuentes actuaron con tanta libertad frente a un despliegue policial masivo. Eligió condenar en abstracto, pero no investigar en concreto. Eligió el relato antes que la rendición de cuentas.
Así, el episodio terminó dejando a la Policía en el peor de los lugares. Porque si no hubo infiltración ni zona liberada, entonces lo que quedó fue ineptitud operativa en tiempo real, transmitida en vivo. Una fuerza que no pudo —o no quiso— cumplir su función básica frente a un delito flagrante. Y cuando el Estado falla de ese modo, el problema ya no es la protesta ni los manifestantes. El problema es el propio Estado.
Lejos de fortalecer la narrativa del orden, lo ocurrido frente al Congreso la demolió. Porque mostró que el gobierno de Javier Milei no solo reprime con dureza, sino que reprime mal, sin control, sin inteligencia y sin explicaciones. Y cuando el poder calla ante lo evidente, la sospecha deja de ser una hipótesis marginal para convertirse en una pregunta colectiva que nadie quiere —o puede— responder.



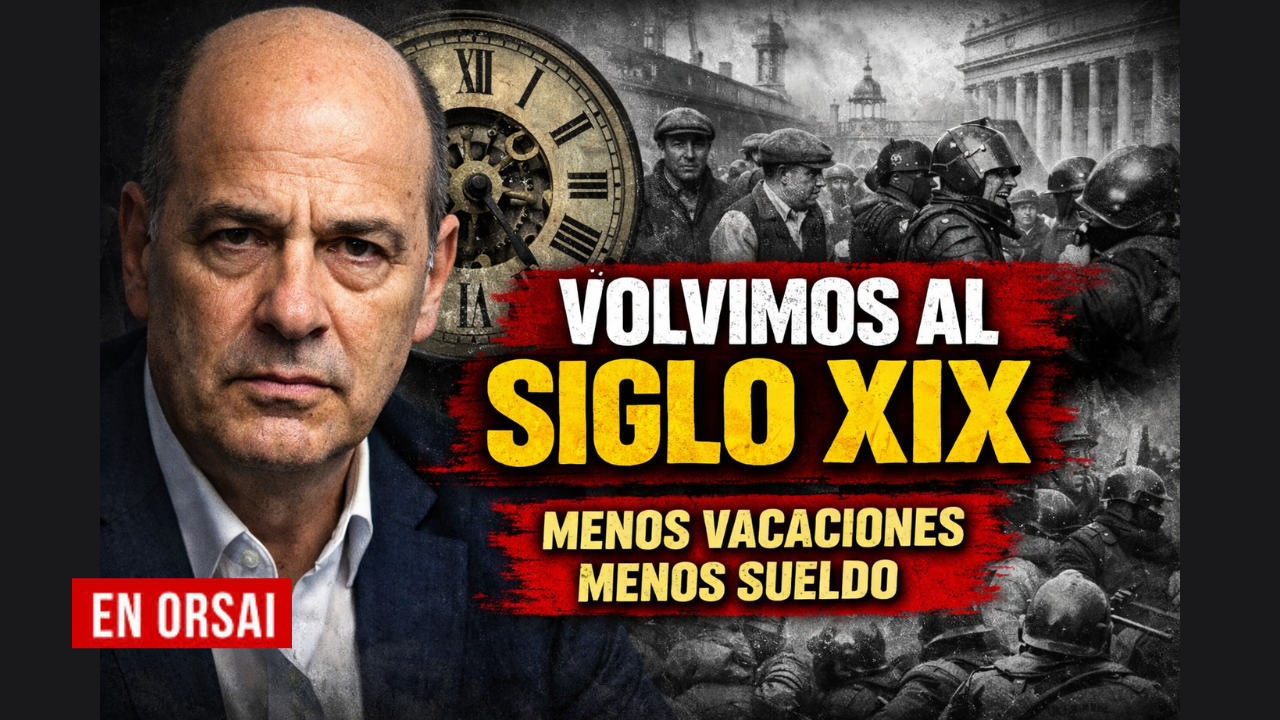
















Deja una respuesta