El rechazo argentino a una resolución de la ONU destinada a prevenir y erradicar todas las formas de tortura encendió alarmas en el ámbito de los derechos humanos. Sólo EE.UU., Israel y Argentina votaron en contra de un consenso que, durante décadas, se sostuvo de manera unánime.
La denuncia pública de la senadora Juliana Di Tullio y el análisis del especialista en justicia internacional Mark Kersten ponen en evidencia un quiebre profundo: por primera vez desde el regreso de la democracia, Argentina deja de acompañar medidas globales contra la tortura. El gesto no sólo revela un posicionamiento internacional alarmante, sino que expone un correlato interno de persecución, hostigamiento y disciplinamiento político que contradice los principios que guiaron al país desde 1983.
La votación argentina en la Asamblea General de la ONU para oponerse a una resolución destinada a prevenir y eliminar cualquier forma de tortura no es un hecho menor ni un episodio aislado. Por el contrario, marca un punto de inflexión en el pacto democrático construido desde 1983 y abre un debate urgente sobre la orientación del gobierno de Javier Milei en materia de derechos humanos.
Hasta ahora, estas resoluciones se adoptaban por unanimidad. Un acuerdo básico, un piso civilizatorio. Pero esta vez solo tres países —Estados Unidos, Israel y Argentina— eligieron ubicarse del lado del rechazo. Lo destacó el especialista en justicia internacional Mark Kersten, quien señaló que la resistencia a una resolución tan elemental genera un interrogante inquietante: ¿qué significa que estos Estados se opongan a la condena de la tortura? La pregunta no es retórica; es un diagnóstico político.
En Argentina, la reacción fue inmediata. La senadora nacional Juliana Di Tulio advirtió que este voto rompe, sin ambigüedades, el consenso democrático que sostuvo el país desde la recuperación del Estado de Derecho. Y lo dijo con claridad: “El gobierno votó en contra de la prevención y eliminación de toda forma de tortura, rompiendo el pacto democrático”.
Su planteo desnuda, además, una dimensión interna que el oficialismo intenta maquillar pero que se vuelve cada vez más visible: la existencia de prácticas de disciplinamiento estatal que, sin reproducir los métodos de la dictadura, buscan resultados similares.
Di Tulio lo sintetizó sin rodeos: “Ya no hay picanas ni centros clandestinos, pero hay persecución, hostigamiento, encarcelamiento y difamación como forma de disciplinamiento político”. Una frase que golpea porque identifica una continuidad alarmante entre un voto internacional y una práctica doméstica. No se trata de una comparación ligera; es un señalamiento directo de cómo se construye poder mediante el miedo y el castigo.
El concepto de “métodos nuevos con mucha eficacia” apunta a un tipo de violencia institucional más sofisticada, menos visible, pero igualmente corrosiva para la vida democrática. Se manifiesta en el hostigamiento judicial a opositores, en campañas de difamación desde cuentas oficiales, en el uso de denuncias como herramientas para callar voces críticas, y en un clima de intimidación que desalienta la protesta social. No se necesitan centros clandestinos cuando el propio Estado promueve una narrativa que criminaliza a quienes piensan distinto.
El voto en la ONU, entonces, no es una excentricidad diplomática ni un error administrativo. Es coherente con una matriz ideológica que ve los derechos humanos como un obstáculo. Por eso Di Tulio pregunta retóricamente si el gobierno es consecuente. Obvio, responde ella misma. Porque la política exterior acompañó lo que ya sucede en el plano interno: una arquitectura de disciplinamiento que se normaliza con cada intervención oficial que desprecia o relativiza los derechos fundamentales.
La ruptura de un voto histórico también compromete la imagen internacional del país. Desde la posdictadura, Argentina se había constituido en un ejemplo en materia de memoria, verdad y justicia. El mundo observaba su proceso como un modelo. Renunciar a ese prestigio implica una degradación diplomática severa y una señal peligrosa hacia adentro y hacia afuera: que los derechos humanos pueden negociarse o relativizarse según conveniencias coyunturales.
Kersten advierte que este tipo de decisiones, antes impensadas, muestran una fractura en los consensos globales sobre la necesidad de erradicar la tortura. Su alerta no tiene tono alarmista: es un diagnóstico técnico desde el derecho internacional. Si incluso Argentina —país emblemático en la lucha contra el terrorismo de Estado— elige votar en contra, entonces algo más profundo está cambiando. Y ese “algo” no es precisamente alentador.
El desafío, advierte Di Tulio, es restablecer el pacto democrático. Una tarea que no puede quedar en manos de un solo partido o sector. Es una responsabilidad colectiva, de todo el arco político, para impedir que el retroceso se profundice. Porque lo que está en juego no es una discusión diplomática, sino la garantía de que ningún gobierno pueda pisotear derechos que costaron décadas de lucha.
La pregunta que flota es incómoda: ¿por qué el gobierno elige alinearse con posiciones que relativizan la condena a la tortura? ¿Qué mensaje intenta enviar? ¿Qué proyecto político se construye cuando se rompen los consensos más básicos de la democracia argentina?
La respuesta está implícita en las prácticas internas de persecución y hostigamiento que Di Tulio enumera. La coherencia existe. Y es precisamente eso lo que inquieta.
Lo cierto es que el voto en la ONU revela una definición política profunda. No se trata de un error, ni de una omisión, ni de una rareza diplomática. Es una declaración de principios. Y esos principios, por primera vez desde 1983, dejan a Argentina del lado de quienes se niegan a condenar la tortura.
La gravedad es inmensa. La responsabilidad, también.







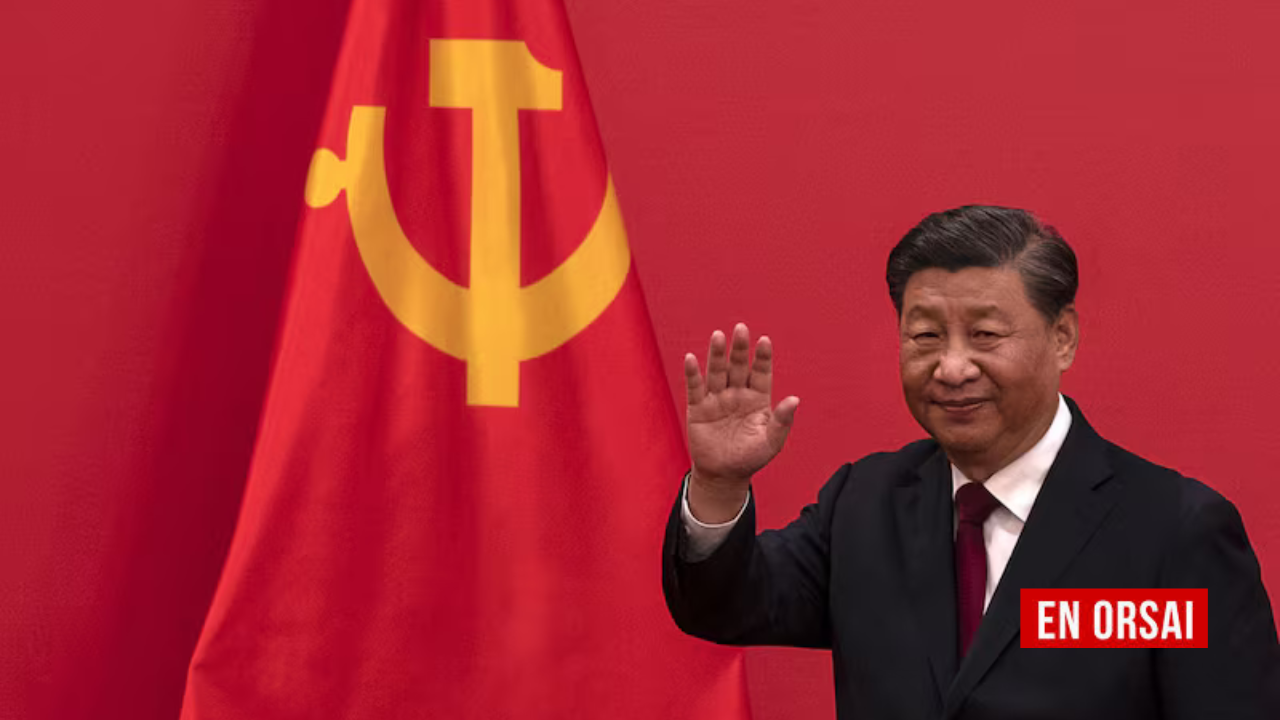














Deja una respuesta