La Ciudad intensifica operativos contra trabajadores que venden alimentos para subsistir, aun cuando no vulneran marcas ni derechos comerciales. Ayer te mostramos como maltrataron a vendedores de morrones, el turno de hoy, los peligrosos churros.
Un trabajador que vende churros, facturas o morrones para vivir termina tratado como un delincuente en plena crisis económica
La gestión de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires profundizó en los últimos meses una política de persecución contra vendedores ambulantes que trabajan de forma honesta vendiendo productos simples: churros hechos en casa, facturas del día, morrones o ajos traídos del mercado, panes caseros, verduras sueltas o alimentos económicos para el transeúnte. No se trata de manteros que comercializan productos falsificados ni de ferias ilegales organizadas; hablamos de personas que dependen de lo que venden ese mismo día para poder comer al siguiente.
Lo que para muchos es apenas una bolsa de morrones o una bandeja de churros, para estos vendedores es el único ingreso familiar. Sin embargo, en vez de acompañar esa realidad con políticas sociales, la Ciudad despliega operativos policiales que tratan a estos trabajadores como si fueran un problema de seguridad. Agentes que rodean a un vendedor de ajos, personal que le exige retirar un cajón de verduras de la vereda, decomiso para quien ofrece un paquete de facturas caseras: la escena se repite todos los días.
El argumento oficial es siempre el mismo: “ordenar el espacio público”. Pero ese orden parece tener un solo destinatario: los sectores más pobres. Porque el vendedor de alimentos no compite con ningún comercio formal, no infringe marcas registradas, no perjudica a grandes empresas ni afecta intereses corporativos. Lo único que hace es intentar sobrevivir en una economía que empuja cada día a más personas a inventarse un trabajo improvisado para no caer en la indigencia.
En este contexto, la reacción estatal resulta desproporcionada. La persecución no resuelve nada; por el contrario, agrava la precariedad. Un vendedor al que le incautan su mercadería no sólo pierde su capital mínimo —a veces $10.000 o $15.000 invertidos en frutas, harina o aceite—, sino que además queda sin posibilidad de generar el ingreso del día. Y la humillación pública, el destrato policial, la estigmatización social, completan un círculo de violencia institucional que hiere muchísimo más de lo que se ve.
La gestión de Jorge Macri insiste en justificar estos operativos como parte de una estrategia de “orden urbano”. Sin embargo, ese orden es selectivo: se toleran mesas en las veredas de restaurantes de lujo, se permiten carritos gastronómicos privados, pero se sanciona sin piedad a quienes venden una bolsa de ajos o churros calientes por necesidad. La desigualdad se vuelve política pública.
A falta de medidas que generen empleo genuino o contención económica, perseguir al vendedor ambulante humilde se transforma en una forma simbólica de mostrar “autoridad”, aunque sea a costa de quienes menos tienen. No hay delito en vender un churro. Lo que sí debería ser delito es convertir la pobreza en una falta administrativa.
















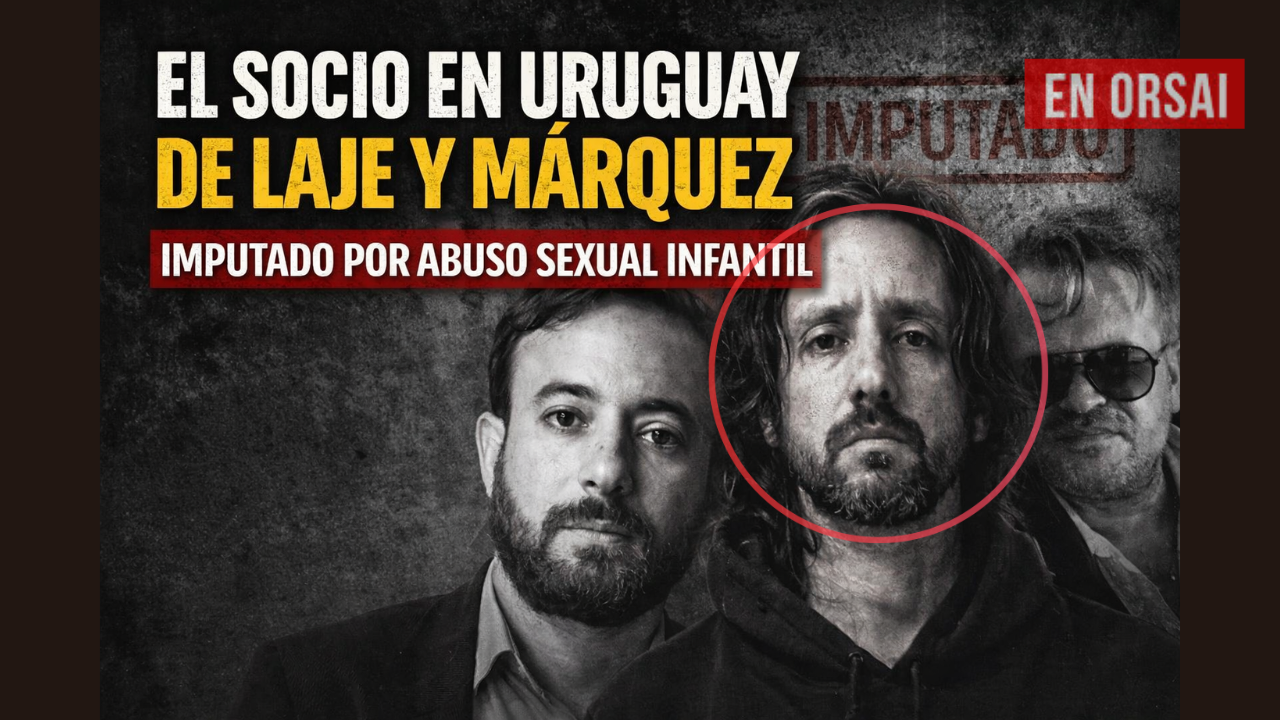



Deja una respuesta