La ciudad que persigue pobres: la brutal postal del “orden” según el gobierno porteño. En las calles de Buenos Aires se despliega una cacería feroz contra quienes trabajan para subsistir. La Policía de la Ciudad, a plena luz del día, humilló y dejó sin sustento a un vendedor ambulante en Balvanera. Un símbolo de la violencia estatal que busca borrar al pobre del paisaje urbano.
Termos volcados en la alcantarilla, medialunas confiscadas como si fueran mercancía prohibida y el eco desesperado de un trabajador que clama: “Estamos laburando, no estamos robando”. En la Ciudad que gobierna la derecha, el delito parece ser la pobreza.
Hay escenas que duelen no solo por lo que muestran, sino por lo que simbolizan. Imágenes que quedan adheridas a la retina como una marca, imposibles de olvidar. El video que circula desde Balvanera es una de esas postales: en plena Ciudad de Buenos Aires, dos agentes de la Policía de la Ciudad vaciaron, uno tras otro, los termos de café, leche y agua caliente de un humilde vendedor ambulante. El hombre, con su carrito modesto y sus cajas de medialunas, miraba con ojos de incredulidad y rabia cómo lo despojaban de lo único que tenía para ganarse la vida. “Estamos laburando, no estamos robando”, les gritó, en vano, mientras veía cómo sus termos se derramaban en la alcantarilla, como si se tratara de veneno.
No es casual que suceda en Balvanera. No es casual que suceda bajo el mandato de un gobierno porteño que se llena la boca hablando de libertad mientras en las calles despliega un Estado policial al servicio de la limpieza social. Porque no se trata solo de un operativo policial: se trata de una definición política. En el universo ideológico que hoy gobierna la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ser pobre, laburar en la calle, ocupar el espacio público para vender un café y una medialuna es visto como un atentado al “orden”. Y a ese orden lo custodian hombres y mujeres con uniforme, gorra y un poder casi absoluto para decidir quién puede existir y quién debe ser barrido de la escena.
La escena que se ve en el video es brutal. El policía —alto, fornido, expresión impenetrable— se acerca al carro de acero inoxidable, destapa un termo y vuelca el contenido en plena calle. A su lado, una policía uniformada colabora en la tarea, revisa las cajas de medialunas y las mete en el baúl de la camioneta oficial como si fueran pruebas de un delito gravísimo. No hay forcejeo físico contra el trabajador, pero la violencia es evidente, es simbólica y es económica. Le destruyen el capital mínimo con el que puede volver a trabajar mañana. Lo condenan a la nada, lo dejan en cero, como un castigo ejemplar. Para él y para todos los que miran.
Un hombre que estaba con el cafetero, seguramente otro laburante callejero, grita con bronca: “¡Vergüenza les tiene que dar llevar las chapas!”. Y en ese grito vibra una certeza amarga: que portar uniforme no autoriza a arrasar con la dignidad de nadie. Que la función policial debería ser proteger, no castigar a los más vulnerables. Pero en la Buenos Aires gobernada por la derecha, parecería que la única función es despejar las calles de “molestos”, borrar toda traza de pobreza del paisaje, tapar la realidad bajo la alfombra.
Es casi cinematográfico: el carrito metálico, los termos humeantes, las medialunas ordenadas en cajas blancas y de pronto la irrupción policial, la leche y el café fluyendo por la vereda, la humillación convertida en espectáculo público. Todo sucede a la vista de peatones que se detienen, miran, graban con sus celulares. Y cada testigo sabe, aunque no lo diga, que podría ser el próximo.
Es imposible no leer este episodio como parte de una política más amplia. En el relato oficial, la libertad es solo para los poderosos. Para el resto, lo que hay es represión, ajuste y un desprecio feroz. Es el mismo Estado que no aparece para frenar el hambre, pero aparece con eficiencia quirúrgica para vaciar termos de café. El mismo Estado que se retira de la salud, de la educación, de la ayuda social, pero se planta con toda su maquinaria represiva para destruir la economía informal, esa única tabla de salvación que tienen miles de personas en esta crisis.
Porque ¿qué delito estaba cometiendo ese hombre? ¿A quién perjudicaba? No molestaba a nadie, no robaba, no invadía el espacio más allá de su metro cuadrado. Vendía café a laburantes que arrancan la jornada bien temprano y que, muchas veces, no tienen plata para pagar un desayuno en un bar. Esos trabajadores callejeros son parte vital del pulso de la ciudad: sostienen economías mínimas, alimentan cuerpos, mantienen redes sociales en los barrios. Pero para el dogma que hoy domina el poder en la Ciudad, esos laburantes son “irregulares”, una mancha en la postal prolija que quieren venderle al mundo.
La política porteña no es nueva: es la doctrina de la tolerancia cero, la misma que demoniza a quienes duermen en la calle, a quienes venden pañuelitos en los semáforos, a quienes ofrecen un café para parar el frío. En su lógica, la pobreza es delito. Y no importa que el vendedor ambulante no haya cometido crimen alguno: lo que molesta es su sola presencia, su visibilidad, el recordatorio constante de que el ajuste brutal que aplican tiene consecuencias humanas.
¿Esto es seguridad? ¿Esto es orden? No. Lo que se ve es violencia institucional, pura y dura. Un Estado que lejos de proteger, se dedica a castigar al más débil. Un Estado que no quiere ver pobres en sus calles y para lograrlo no duda en destruir vidas, herramientas de trabajo, dignidades.
Basta detenerse un segundo en el rostro del cafetero en el video. Está paralizado. Mira cómo su café y su leche se pierden en el desagüe como su esperanza. No grita insultos. Solo repite, una y otra vez, la misma frase: “Estamos laburando, no estamos robando”. Y ahí está la verdadera denuncia: en este país, laburar en la calle se ha convertido en un delito. El delito de existir sin plata, de no tener un local habilitado, de no tributar lo suficiente para que el Estado, mientras tanto, siga subsidiando a grandes empresarios.
Las imágenes son tan contundentes que no necesitan banda sonora ni narrador. El ruido del termo volcando su contenido es casi más fuerte que cualquier sirena. Es el sonido de un país que está siendo arrasado por el ajuste, donde el pobre no solo es pobre: es enemigo.
Queda flotando la pregunta de siempre: ¿quiénes serán los próximos? Porque hoy fue el cafetero de Balvanera. Mañana puede ser la señora que vende flores en la esquina, el hombre que ofrece empanadas caseras en Constitución, el muchacho que se gana unos mangos con garrapiñadas en el Subte. Es un sistema que funciona así: disciplinar a uno para que los demás se callen.
Exigimos explicaciones, sí. Pero sobre todo, exigimos que dejen de criminalizar la pobreza. Porque lo que vimos en Balvanera no es orden. Es abuso de poder. Es crueldad. Es la cara más obscena de un Estado que grita libertad mientras, en los hechos, aplasta a los más indefensos.
Y es, sobre todo, una advertencia: que bajo este gobierno porteño, el delito más imperdonable parece ser el de ser pobre y querer trabajar.



















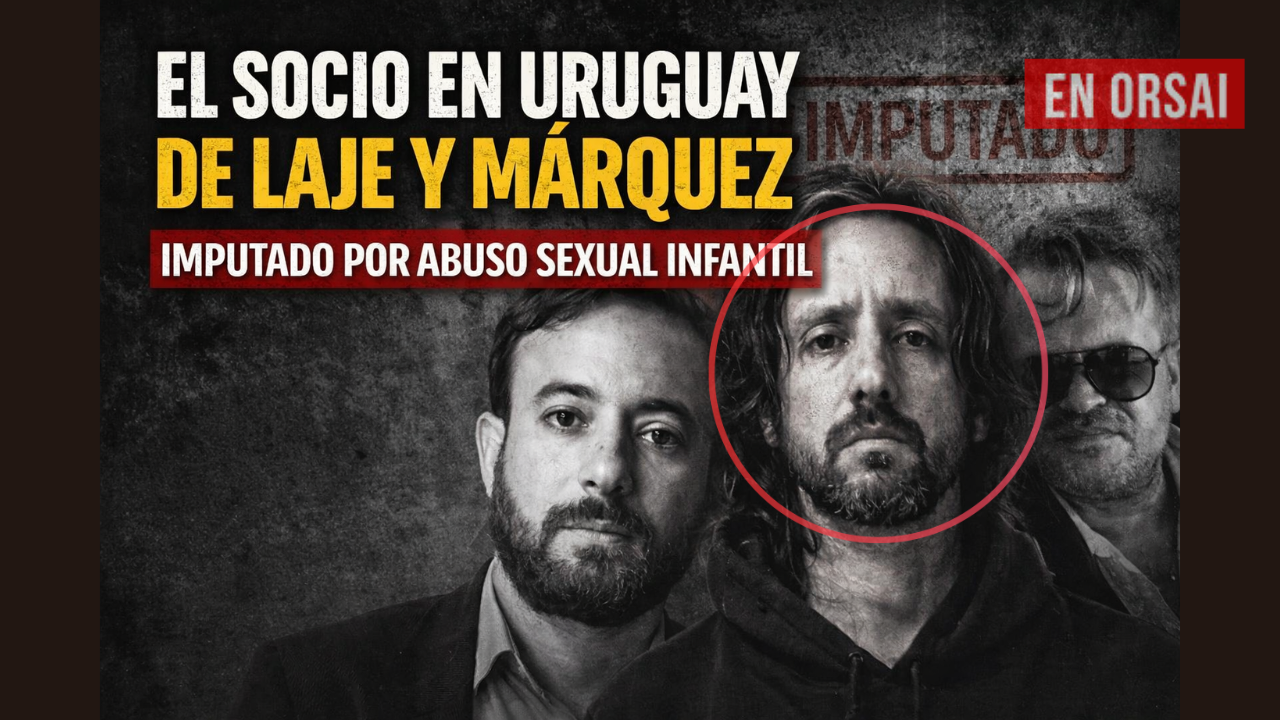
Deja una respuesta