Una serie de afiches anónimos con la leyenda “Grabois ladrón”, pegados en la vía pública y edificios de la Ciudad de Buenos Aires, desató una fuerte polémica política. Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales mientras el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, acusaba públicamente a Juan Grabois sin presentar pruebas. Para el diputado nacional Itai Hagman, no se trata de hechos aislados sino de una operación coordinada entre el Gobierno nacional y el de la Ciudad.
Según denunció Hagman, funcionarios de primera línea del Ministerio de Capital Humano —a cargo de Sandra Pettovello— habrían participado directamente en la pegatina de los afiches. Señaló puntualmente a Leandro Massacesi, jefe de Gabinete del ministerio, y a Rodrigo Sujodoles, responsable del área de Comunicación. De confirmarse, la acusación adquiere una gravedad institucional evidente: el uso de recursos, tiempo y estructura del Estado para una campaña de difamación política.
El señalamiento no se limita al contenido de los afiches, sino al contexto en el que aparecen. Mientras incendios forestales avanzan sobre la Patagonia y la Ciudad de Buenos Aires enfrenta problemas estructurales de limpieza, infraestructura y servicios, la prioridad de sectores del poder parece estar puesta en atacar a un dirigente opositor. Para Hagman, el contraste es obsceno: dinero público destinado a ensuciar reputaciones en lugar de atender emergencias reales.
La denuncia también pone el foco en el método. No se trata de una crítica política abierta ni de un debate público, sino de una lógica de estigmatización: afiches sin firma, acusaciones sin pruebas y operaciones comunicacionales que buscan instalar un delito donde no hay causa judicial que lo respalde. En ese marco, Grabois aparece como blanco por su rol activo en la denuncia del modelo económico actual, al que define como un esquema de descarte social y miseria planificada.
Desde esta perspectiva, el episodio expone una forma de hacer política que combina aparato estatal, comunicación sucia y coordinación entre distintos niveles de gobierno. No es solo una disputa discursiva: es la utilización del poder para disciplinar, intimidar y desacreditar a quienes cuestionan el rumbo económico y social.
La pregunta que queda flotando no es menor. Si funcionarios de alto rango pueden dedicar tiempo y recursos públicos a campañas de difamación, ¿qué límites reales existen hoy para el uso del Estado con fines partidarios? Y, sobre todo, ¿quién controla a quienes gobiernan cuando el ataque reemplaza a la gestión?
Más allá de los nombres propios, el episodio vuelve a encender una alarma democrática: cuando la política abandona la discusión de ideas y recurre a la estigmatización financiada con fondos públicos, el deterioro institucional deja de ser una abstracción y se vuelve un hecho concreto, visible en las paredes de la ciudad.




















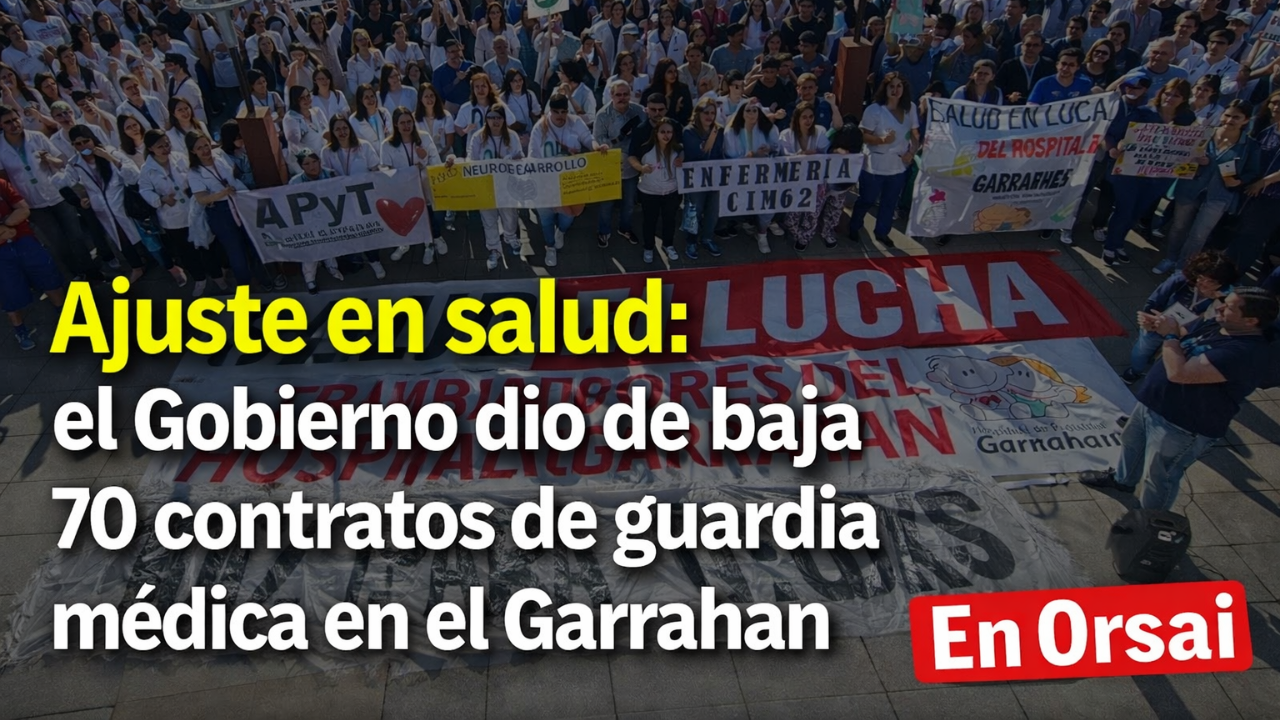


Deja una respuesta