El brutal homicidio de Samuel Tobares, un trabajador cordobés de 34 años, homosexual, golpeado hasta la muerte por policías de la Departamental Punilla, no es un hecho aislado ni un accidente trágico. Es la consecuencia directa de un clima social envenenado, donde el discurso oficial demoniza identidades, orientaciones sexuales y expresiones de diversidad, y donde ciertos uniformes se sienten legitimados para actuar con violencia, prejuicio y total desprecio por la vida humana. Una Argentina donde el Estado habilita, por acción u omisión, que ser “puto” vuelva a ser una condena.
El caso explotó a nivel nacional tras ka denuncia del crimen como un asesinato de odio, describió los insultos homofóbicos proferidos por los efectivos (“puto de mierda”) y situó lo ocurrido dentro del clima antiderechos que se profundizó desde que el presidente Javier Milei instaló, en Davos y en cada tribuna internacional o local, la idea de que las minorías sexuales son parte de una “ideología criminal”, “perversa” o “antibiológica”. Ese discurso, disfrazado de liberalismo, pero empapado de los viejos dogmas de la ultraderecha religiosa, no queda en abstracto: baja a la calle, se mete en las instituciones y termina habilitando que un joven vuelva a morir por ser quien es.
Samuel volvía de trabajar en un hotel de Villa Carlos Paz y esperaba el colectivo en una parada de Villa Parque Síquiman cuando todo se volvió pesadilla. Una denuncia imprecisa de una vecina que lo acusó de amenazarla con una piedra fue el combustible para un operativo policial desbordado, violento y plagado de irregularidades. Dos patrulleros llegaron al lugar, iniciaron un control y todo escaló tras un forcejeo en el que Samuel arrebató un gas pimienta. Ese gesto fue utilizado como justificativo para lo que vino después: una golpiza feroz, sostenida, humillante, acompañada de insultos homofóbicos, golpes de puño, patadas, maniobras de reducción brutales y hasta el peso de dos agentes sentados sobre su espalda durante casi veinte minutos, como si su cuerpo fuera un objeto descartable.
Mientras lo golpeaban, testigos escucharon las agresiones verbales. La homofobia no fue el contexto: fue el motor. Los relatos coinciden con precisión escalofriante: los policías actuaron con odio explícito, con desprecio, con voluntad de castigo. Samuel fue esposado, introducido en el patrullero y trasladado al Hospital Domingo Funes, pero llegó muerto. La autopsia confirmó múltiples golpes, torturas, lesiones en varias partes del cuerpo, pero sin una única herida mortal: murió por la suma de la violencia ejercida, por el estrés extremo, por la asfixia, por el ensañamiento. Murió porque lo trataron como basura.
La justicia avanzó a medias: dos policías fueron detenidos e imputados por homicidio preterintencional, una figura que encaja más en una pelea de bar que en un procedimiento policial que termina con un hombre muerto y evidencias de violencia institucional y motivación discriminatoria. La familia reclama que la causa sea elevada a homicidio calificado, con el agravante del artículo 80 del Código Penal por odio a la orientación sexual, pero la fiscalía todavía se resiste a reconocer lo evidente. Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad cordobés intenta despegarse del caso, habla de “aclarar todo”, pero no explica por qué tantos procedimientos policiales en la provincia terminan en escándalos, abusos o muerte.
El crimen de Samuel Tobares es parte de una tendencia que las organizaciones de derechos humanos vienen señalando desde hace meses: un aumento de ataques contra personas LGBTQ+, un incremento de crímenes con motivación de prejuicio, una policía que actúa con violencia desproporcionada y un clima social donde insultar, degradar o demonizar a minorías vuelve a ser moneda corriente. No se trata solo de Córdoba; es una Argentina donde el poder político nacional alimenta un sentido común reaccionario que legitima el maltrato.
El posteo de @makearggayagain expuso lo que muchos quieren ocultar: la violencia no brota de un repollo. La violencia se construye. Se alimenta. Se siembra. Cada vez que un presidente acusa al feminismo, a la diversidad sexual o a la comunidad trans de destruir “los valores occidentales”, cada vez que equipara identidades con delitos, cada vez que señala al colectivo LGBTQ+ como una amenaza, está dibujando un blanco en la espalda de miles de personas. Lo que pasó en Villa Parque Síquiman es la cosecha de ese odio.
Las protestas crecen en Córdoba, la familia pide justicia y sectores del activismo exigen que el crimen se juzgue como crimen de odio. La investigación recién empieza, pero la pregunta de fondo está hecha: ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo cuando un joven puede ser golpeado hasta morir por policías que lo ven como “lo otro”, “lo anormal”, “lo inferior”? ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno nacional en este clima de deshumanización?
La violencia institucional no cae del cielo: se habilita desde arriba. Y cuando desde arriba se demoniza a los homosexuales, a los trans, a las mujeres, a los pobres, a los diferentes, no tarda en aparecer un patrullero dispuesto a ejecutar esa orden no escrita. Lo de Samuel no fue un hecho policial. Fue un crimen político.
















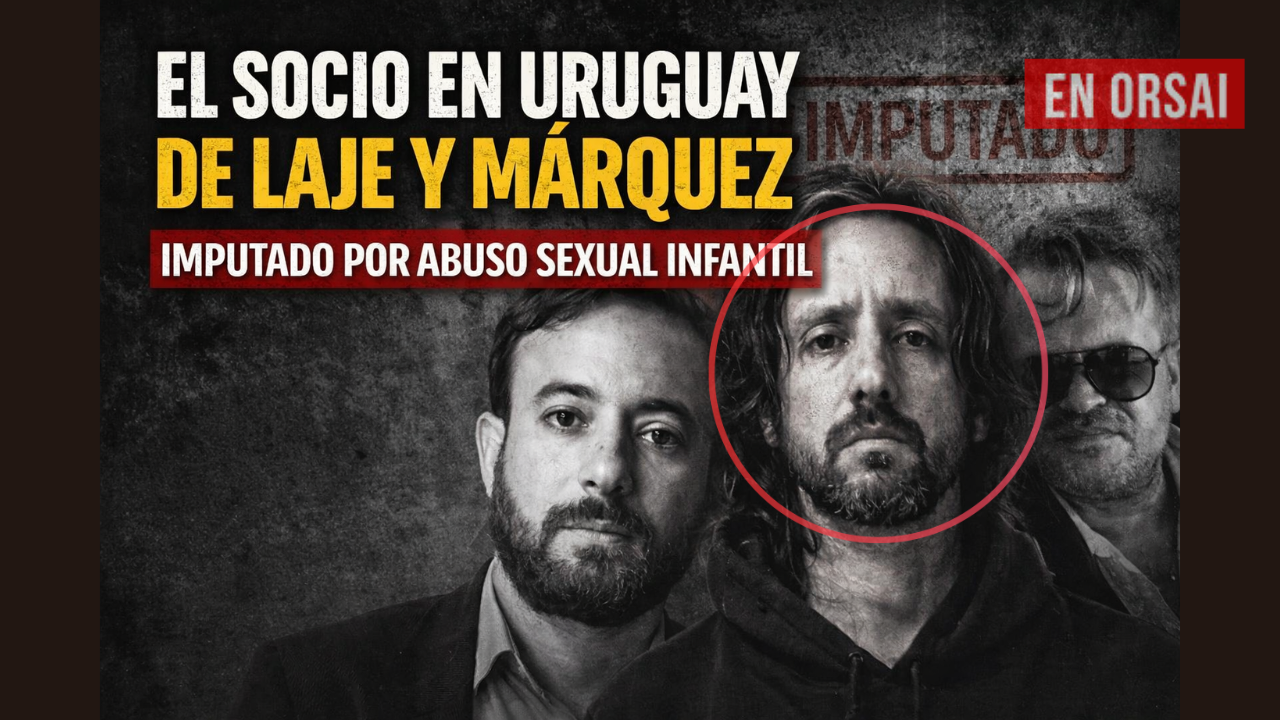



Deja una respuesta