El caso de Luciano Olivera, un adolescente de 16 años fusilado de un disparo en el pecho, vuelve a poner sobre la mesa el debate que el gobierno de Javier Milei insiste en evadir: la violencia institucional, el racismo estructural y la legitimación política del gatillo fácil. Dalbón convoca a acompañar a la familia en un juicio histórico que interpela al país entero.
El próximo martes 25 comenzará en Mar del Plata un juicio que, lejos de ser un trámite judicial más, interpela de lleno a la sociedad argentina y desnuda uno de sus conflictos más persistentes: la violencia institucional ejercida contra jóvenes de sectores populares, en especial cuando su aspecto físico se convierte, sin más, en un justificativo policial para sospechar, detener o directamente disparar. El abogado Gregorio Dalbón lo sintetizó en una frase que duele y que revela de qué se trata este proceso: “Por primera vez el pueblo de la provincia de Buenos Aires juzgará violencia institucional y racismo. Basta de matar chicos humildes por su aspecto”.
El caso de Luciano Olivera, un adolescente de apenas 16 años que volvía a su casa cuando un policía lo ejecutó de un disparo en el pecho, es el centro de este juicio. No llevaba un arma, no representaba amenaza alguna, no tenía otra condición más que la que el imaginario prejuicioso de ciertos sectores considera “sospechosa”: ser morochito, llevar visera, usar un buzo y pertenecer a un barrio humilde. Esa combinación, fatal y extendida, es la que sigue funcionando como justificación para el disparo fácil. El gatillo se aprieta antes de que la ley intervenga, antes de que la realidad importe, antes de que los derechos humanos tengan una oportunidad de imponerse.
La muerte de Luciano no ocurrió en un vacío social. Es parte de un esquema mucho más complejo, que tiene raíces profundas y que se alimenta del racismo estructural que atraviesa la vida pública argentina. Dalbón lo expresa con crudeza: “Lucho todos los días contra el racismo estructural y la violencia institucional”. Lo que está en juego, entonces, no es solo la responsabilidad individual de un policía que abusó de su función, sino el mensaje político que el Estado permite, avala o desoye. Y ahí aparece la responsabilidad del gobierno de Javier Milei, cuya retórica de mano dura, desfinanciación estatal y legitimación de la represión policial configura un clima peligroso para los jóvenes de los sectores más vulnerables.
Un jurado popular tendrá, por primera vez en la provincia, la tarea de responder una pregunta que parece obvia, pero que en los hechos no lo es: ¿se puede matar a un pibe por cómo viste? La sola formulación de la pregunta genera incomodidad, incluso vergüenza. Pero no es una exageración. En Argentina aún persisten prácticas y discursos que naturalizan que el aspecto físico, la ropa o el barrio determinan la peligrosidad de una persona. Es ese prejuicio, repetido hasta el cansancio, el que terminó con la vida de Luciano. Es ese prejuicio el que se está juzgando ahora, junto con la responsabilidad penal del agente involucrado.
La convocatoria de Dalbón a acompañar el juicio, especialmente a apoyar a Judit, la madre de Luciano, no es solo un gesto de empatía. Es un llamado político. Busca que la sociedad mire de frente aquello que se pretende ocultar con discursos simplificadores sobre seguridad, meritocracia o control social. Pide una reacción colectiva ante un Estado que se ha desentendido de su obligación de proteger y que, bajo el gobierno de Milei, refuerza la idea de que los derechos humanos son un obstáculo para el funcionamiento represivo de las fuerzas de seguridad.

Maximiliano González
El macrismo primero y el mileísmo después instalaron una narrativa donde la violencia institucional es relativizada, minimizada o, peor aún, celebrada en nombre del orden. Se construye la idea de que cualquier policía que dispara actúa bajo presión, que cualquier joven de barrio es “delincuente en potencia”, que cualquier irregularidad es excusable. En ese marco, la muerte de Luciano se presenta como un “exceso”, como un problema individual, como un error. Dalbón desmonta esa narrativa con contundencia: “A Luciano lo ejecutaron. No tenía arma”. Y no hay forma de suavizar esa realidad. El disparo no fue un accidente, no fue un impulso descontrolado, no fue una reacción ante una amenaza inexistente. Fue una decisión tomada bajo el paraguas de prejuicios sociales que el Estado no combate.
La situación se agrava cuando se observa que el gobierno nacional viene impulsando un modelo de seguridad donde la violencia institucional no solo no se cuestiona, sino que muchas veces se justifica abiertamente. La prédica constante contra los sectores populares, el desprecio por las políticas de derechos humanos y la militarización de la agenda pública generan un clima de hostigamiento. El asesinato de Luciano ocurrió antes de esta gestión, pero el escenario actual vuelve más urgente la discusión sobre la responsabilidad política del Estado frente a estos crímenes.
Mientras Milei profundiza políticas de ajuste, desmantelamiento de programas sociales y discursos estigmatizantes, las fuerzas de seguridad reciben mensajes contradictorios. Por un lado, se las exime simbólicamente de controles y responsabilidades, como si formaran parte de un orden heroico que debe actuar sin límites. Por el otro, se desfinancian estructuras de formación y supervisión que podrían prevenir hechos como el que terminó con la vida de Luciano. En esa tensión, los más vulnerables quedan expuestos a mayores niveles de arbitrariedad.
En este juicio se libra, en realidad, una batalla cultural. No es solo la búsqueda de justicia para una familia que perdió a un hijo de manera aberrante. Es también la lucha contra la naturalización del racismo y la estigmatización. Es la disputa por el sentido de la palabra “seguridad”. ¿Seguridad para quién? ¿Seguridad basada en qué valores? ¿Seguridad construida desde dónde?
El proceso judicial exigirá revisar pruebas, escuchar testimonios, reconstruir los minutos finales de la vida de un chico de 16 años. Pero también obligará a escuchar algo más incómodo: el relato de un país que todavía permite que la policía mire a un adolescente pobre y lo considere una amenaza. Un país que aún no ha logrado romper con su propio racismo histórico, disfrazado de sentido común. Un país que, bajo el gobierno de Milei, parece empeñado en retroceder hacia un modelo represivo donde la vida de ciertos sectores vale menos que el discurso mediático sobre la inseguridad.
Dalbón subraya que este juicio no es contra la institución policial, sino contra quien la manchó. Esa diferenciación es clave para evitar las trampas discursivas que suelen imponerse desde los sectores de derecha. No se trata de deslegitimar a quienes cumplen su función con responsabilidad. Se trata de marcar que la impunidad de los abusos destruye la confianza pública y consolida un modelo de violencia. El abogado convoca a acompañar a la madre de Luciano porque, en definitiva, este juicio también es un acto colectivo contra el olvido.
La justicia popular tiene ahora la oportunidad de enviar un mensaje claro: la vida de un pibe pobre vale exactamente lo mismo que la de cualquier otro ciudadano. No puede depender del humor de un oficial armado, de un prejuicio arraigado o de un clima político que banaliza la violencia institucional. La sentencia que se dicte será una señal hacia el futuro. Puede ser un freno a los abusos o puede ser una habilitación implícita para que todo siga igual.
Ante un gobierno nacional que relativiza los derechos humanos y que se muestra desinteresado en combatir la violencia policial, este juicio cobra un valor aún mayor. El caso de Luciano Olivera exhibe la crudeza de una problemática que Milei prefiere ignorar. La discusión sobre racismo, desigualdad y represión estatal no figura en su agenda, salvo para descalificarla. Por eso, la sociedad civil y la justicia deberán ocupar el espacio que el Ejecutivo abandona. El camino es conflictivo, lleno de tensiones e incertidumbres. Pero es necesario.
Luciano volvía a su casa. No cometió ningún delito. No estaba armado. No representaba ninguna amenaza. Era un pibe de 16 años, con visera y buzo, como tantos otros. Lo que lo mató no fue un hecho aislado, sino la suma de prejuicios sociales y fallas estructurales que este juicio busca exponer.
La lucha por justicia es, también, una lucha por un país menos desigual, menos racista, menos violento. Un país donde ningún joven pueda ser ejecutado en nombre de una sospecha basada en su apariencia. Un país donde el Estado, lejos de promover la estigmatización, garantice derechos y contenga a quienes más lo necesitan. En un contexto donde el gobierno de Milei alimenta un discurso de enfrentamiento permanente, esta causa se convierte en una brújula ética, un recordatorio de que la democracia no puede tolerar la discriminación ni la violencia institucional.
El martes 25, en Mar del Plata, comienza un juicio histórico. El país tendrá la oportunidad de mirarse al espejo, uno que no siempre muestra lo que queremos ver. Ojalá esta vez la justicia esté a la altura de lo que reclama una sociedad harta de impunidad.







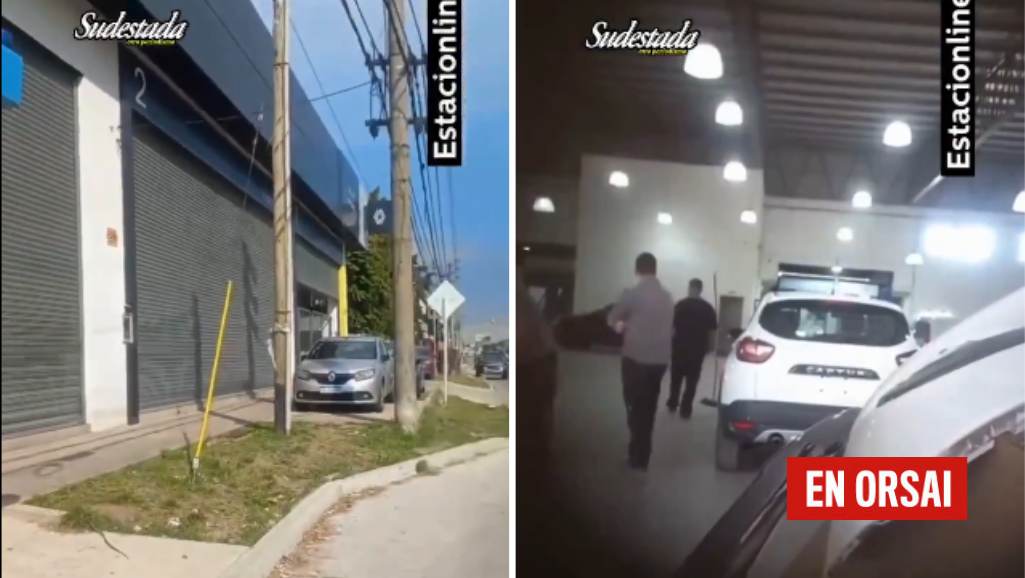









Deja una respuesta