Desde que asumió la presidencia, el líder libertario se dedicó a degradar la investidura con un inédito volumen de agresiones públicas. Un repertorio de agravios que retrata no solo su estilo, sino una peligrosa forma de ejercer el poder. En tan solo dos años al frente del Ejecutivo, Javier Milei compartió más de 1500 publicaciones con insultos, improperios y descalificaciones personales en sus redes sociales. Detrás de esta retórica violenta se esconde una estrategia discursiva que erosiona la institucionalidad, degrada el debate democrático y perpetúa un modelo de liderazgo basado en la agresión constante como forma de control social.
La figura presidencial, históricamente asociada al respeto institucional, al liderazgo moderado y al discurso de unidad, ha sido reemplazada por un show de furia digital constante. En tan solo 24 meses de gestión, Javier Milei —el primer presidente argentino que llegó al poder sin una estructura tradicional ni gobernadores que lo respalden— convirtió sus redes sociales, especialmente X (ex Twitter), en trincheras de combate. Según el relevamiento realizado por BAE Negocios, el mandatario compartió más de 1500 publicaciones con insultos, agresiones o descalificaciones personales desde que asumió el 10 de diciembre de 2023. El número no solo es escandaloso: es histórico. Nunca antes un presidente argentino había sostenido un nivel de violencia verbal semejante desde la cuenta oficial de la máxima autoridad del país.
La cifra, alarmante en sí misma, se vuelve aún más inquietante cuando se observa la progresión: durante su primer año en la Casa Rosada, Milei promedió al menos dos insultos diarios. ¿Su blanco favorito? Casi siempre, los periodistas, los artistas, los políticos opositores y, por supuesto, “la casta”. La lógica es simple y brutal: quien piensa distinto no merece argumentos, sino humillación pública. Lo que antes era propio del rincón más tóxico de las redes ahora habita en la cuenta oficial del Presidente de la Nación.
Pero no se trata solo de una cuestión de estilo, como suelen justificar sus defensores. Detrás del insulto permanente hay una maquinaria de comunicación que se alimenta del odio. Milei no insulta al pasar: elige cuidadosamente cuándo y a quién. Sus publicaciones no surgen en medio de debates políticos reales, sino como parte de una estrategia deliberada para construir un enemigo permanente. En una sociedad fracturada, ese método puede dar réditos políticos, pero destruye todo a su paso: la confianza en las instituciones, el diálogo democrático y hasta la salud mental del debate público.
Entre los adjetivos más frecuentes se repiten con obsesiva insistencia: “imbécil”, “burro”, “inútil”, “mentiroso”, “zurdos de mierda”, “parásitos”, “delincuentes”. No hay ironía ni sutileza. Solo violencia cruda, directa, obscena. Esta catarata de odio no solo viene de su cuenta personal. También se replica —con evidente coordinación— en las cuentas de sus funcionarios, como su hermana Karina Milei, el vocero presidencial Manuel Adorni, e incluso ministros como Patricia Bullrich o Sandra Pettovello, quienes también adoptaron el tono pendenciero como norma.
Mientras tanto, los problemas estructurales del país siguen sin respuesta. La inflación no cede, los salarios siguen en caída libre, la recesión se profundiza, y el desmantelamiento del Estado avanza sin control. En lugar de gestionar, Milei prefiere tuitear. En lugar de rendir cuentas, insulta. La virtualidad se ha vuelto su único campo de acción eficaz. La calle, los hospitales, las universidades, los barrios populares, quedan completamente fuera de su radar, salvo cuando los utiliza como blanco de sus burlas.
El fenómeno no es nuevo: ya durante su campaña como candidato a diputado nacional, Milei cultivó una imagen de outsider furioso. Lo que sí resulta inédito —y profundamente peligroso— es que haya trasladado esa actitud a la Presidencia sin ningún tipo de moderación. La investidura no le impuso límites, sino que potenció su agresividad. Cada publicación insultante, cada retuit cargado de odio, refuerza una cultura política degradada que ya no debate ideas sino que cancela personas.
En democracia, los gestos importan. El tono importa. La palabra presidencial no es una más. Cuando un presidente insulta, agrede, humilla o descalifica, lo hace desde un lugar de poder que deja al otro indefenso. No es un ciudadano cualquiera tuiteando desde el sofá: es el jefe de Estado. Y eso debería ser incompatible con la violencia. Sin embargo, con Milei, esa violencia no solo es aceptada: es celebrada por sus seguidores, amplificada por sus medios afines y justificada con argumentos de una superficialidad alarmante.
La pregunta que queda flotando es: ¿cuánto más se puede tensar el tejido democrático sin que termine por romperse? El discurso de odio tiene consecuencias. No se queda en las pantallas. Se traduce en acoso, en censura, en silencios forzados, en miedo. Muchos periodistas ya han denunciado hostigamientos por parte del aparato libertario digital. Académicos, docentes y artistas han sido blanco de campañas de difamación. Todo aquel que se atreve a cuestionar el relato oficial es arrojado al ring de los insultos, sin posibilidad de defensa.
Mientras tanto, el propio Milei se victimiza. Afirma ser el “más agredido de todos”, el “único que dice la verdad”, el “león” acorralado por “ratas cobardes”. Pero la realidad muestra algo muy distinto: un presidente que gobierna a través de las redes, que prefiere el insulto a la ley, el tuit a la política, el agravio a la propuesta. Y lo más alarmante: un electorado cada vez más acostumbrado a esa lógica de violencia permanente, donde gritar más fuerte parece ser la única forma de ganar.
Si algo queda claro tras los primeros dos años de gestión es que Javier Milei no piensa cambiar. Sus más de 1500 insultos públicos no son un desliz ni una provocación aislada: son la columna vertebral de su modo de ejercer el poder. No gobierna para todos. Gobierna contra muchos. Y lo hace con una furia cuidadosamente calibrada que busca, a cada paso, convertir el espacio público en una jauría de odio.
La historia juzgará si esta estrategia, sostenida en el escarnio, fue útil para transformar el país o si, por el contrario, nos dejó sumidos en una degradación institucional sin retorno. Lo cierto es que hoy, a mitad de su mandato, el saldo es claro: más insultos que soluciones, más enemigos imaginarios que políticas reales, más likes que resultados. Y eso, en un país agobiado por la pobreza, el hambre y la incertidumbre, no es solo preocupante: es criminal.


















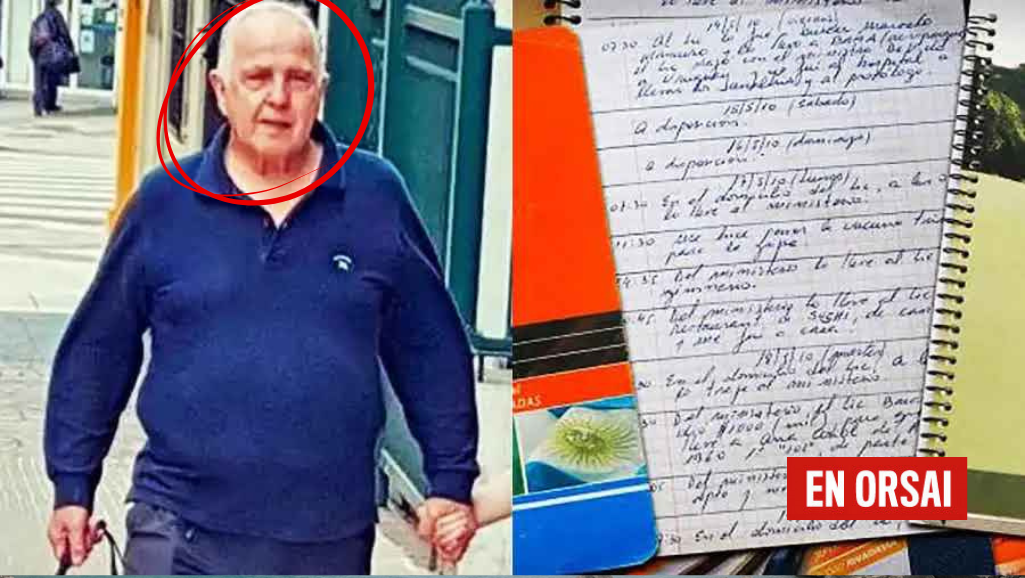



Deja una respuesta