El stock de créditos en dólares alcanzó los US$16.813 millones y marca un nuevo récord desde que existen registros. El crecimiento exponencial del endeudamiento en divisas pone en evidencia un fenómeno que el oficialismo celebra, pero que encierra profundas contradicciones. ¿Quiénes se endeudan, para qué, y qué consecuencias trae este boom dolarizado? Una radiografía incómoda de un modelo excluyente.
El crédito en dólares no solo crece. Se dispara. Como si no hubiera riesgo. Como si la historia reciente de la Argentina —una historia marcada por defaults, corridas cambiarias y crisis de balanza de pagos— hubiese sido arrancada de raíz de la memoria colectiva. El dato es contundente: el stock de préstamos en moneda extranjera otorgados por el sistema financiero local alcanzó los 16.813 millones de dólares, un nuevo récord desde que existen registros. Un hito que, en la narrativa oficial, se presenta como sinónimo de confianza, de apertura económica, de eficiencia financiera. Pero, ¿es realmente así? ¿O estamos ante una nueva fase de un viejo experimento que siempre termina mal para las mayorías?
Lo que sorprende no es solo la magnitud del número, sino su aceleración. En apenas siete meses, estos créditos se expandieron un 36,4%, al pasar de 12.327 millones en diciembre pasado a la cifra actual. La señal es clara: bajo la gestión de Javier Milei, el crédito en dólares volvió a cobrar protagonismo como herramienta de financiamiento. Pero esta expansión, lejos de democratizar el acceso al capital o de apuntalar la economía real, parece diseñada para unos pocos jugadores con espalda. Grandes empresas, exportadores, firmas vinculadas al comercio exterior. En resumen: los de siempre.
Mientras tanto, para el ciudadano común, el crédito brilla por su ausencia. La tasa de interés en pesos, que el gobierno mantuvo en niveles negativos durante buena parte de su gestión, ha vuelto a subir con fuerza tras la liberación parcial del cepo. Hoy, para una pyme que opera en el mercado interno, tomar deuda en moneda extranjera es un salto al vacío. No solo por la volatilidad del tipo de cambio, sino porque las reglas del juego siguen siendo opacas, arbitrarias, y absolutamente funcionales al poder financiero concentrado.
La radiografía del fenómeno revela que el 88% del crédito en dólares está concentrado en cuatro sectores: industria, comercio, agricultura y minería. Pero el dato clave es otro: más del 70% de estos préstamos están directamente vinculados al comercio exterior. Es decir, son operaciones tomadas por empresas que generan divisas y que, por lo tanto, están cubiertas —al menos en teoría— ante una eventual devaluación. No se trata de crédito para inversión productiva o generación de empleo. Es financiamiento para operar, stockear, especular o, simplemente, aguantar.
La expansión de este tipo de crédito, además, refleja una paradoja insoslayable. En un país con severas restricciones cambiarias, sin acceso pleno a los mercados internacionales y con un Banco Central diezmado tras el pago acelerado de deuda al FMI, ¿cómo se explica que la banca local tenga cada vez más dólares para prestar? La respuesta, como siempre, está en el modelo. Milei desmontó a toda velocidad los mecanismos de control y regulación del sistema financiero. El cepo se mantiene, pero es cada vez más laxo para los grandes jugadores. Las restricciones al giro de utilidades, las trabas para acceder al MULC, los requisitos para operar con instrumentos financieros en dólares, todo está siendo dinamitado en nombre de una libertad que no alcanza a todos. Porque en la Argentina de Milei, la libertad es un privilegio.
Además, el crecimiento del crédito en dólares está alimentado por un fenómeno estructural: la caída del crédito en pesos. Con una economía estancada, salarios pulverizados por la inflación y una demanda interna deprimida, el financiamiento en moneda local se convirtió en una ilusión. Las tasas exorbitantes, los plazos cortos y la incertidumbre cambiaria hacen que pedir prestado en pesos sea, para la mayoría, una decisión suicida. Así, el sistema se dolariza por goteo, pero sin anestesia.
Lo más grave es que esta dinámica se consolida como parte del plan económico. Lejos de ser una anomalía, la expansión del crédito en dólares es coherente con la lógica que impulsa el gobierno: premiar al capital especulativo, liberar las restricciones para el gran empresariado, y resignar cualquier política pública orientada a fortalecer el mercado interno. Es una política deliberada. No hay error, ni improvisación. Hay cálculo. Hay intereses.
Pero la historia argentina nos ha enseñado que cuando el crédito en dólares se vuelve la norma y no la excepción, la película suele tener un final trágico. La convertibilidad, el «dólar futuro», el endeudamiento serial durante la gestión de Cambiemos: todas esas etapas arrancaron con la misma promesa de confianza, modernización y disciplina fiscal. Y todas terminaron en crisis. El problema no es el crédito en sí, sino su destino. Cuando se convierte en un mecanismo para concentrar riqueza, fugar capitales o financiar burbujas, el resultado siempre es el mismo: explosión social, recesión profunda y ajuste perpetuo.
No es casual que, mientras el crédito en dólares bate récords, el consumo masivo se desploma, la construcción se paraliza, y el desempleo crece silenciosamente. La economía real no se mueve al ritmo del dólar financiero. Se mueve con demanda, con inversión productiva, con crédito accesible. Y ninguna de esas condiciones está hoy garantizada. Al contrario: cada medida tomada por este gobierno va en la dirección opuesta.
La expansión del crédito en dólares, entonces, no es una buena noticia. Es un síntoma. Un síntoma de que el modelo en curso prioriza la lógica del mercado sobre las necesidades sociales. Que el Estado se retira, que los bancos ganan, y que los sectores productivos que no exportan son condenados al ostracismo. Es el mismo cuento de siempre: primero la apertura, después la tormenta.
Frente a este escenario, urge un debate serio sobre el rumbo económico. ¿Queremos un sistema financiero al servicio del desarrollo nacional o uno orientado a facilitar negocios de corto plazo para los mismos grupos concentrados de siempre? ¿Queremos créditos para las pymes, para los trabajadores, para los sectores populares? ¿O solo para los grandes exportadores que ya juegan con ventaja? Estas preguntas no pueden seguir sin respuesta.
La fiesta del crédito en dólares puede parecer tentadora, pero sabemos cómo termina. Y, una vez más, el pueblo será quien pague la cuenta.
















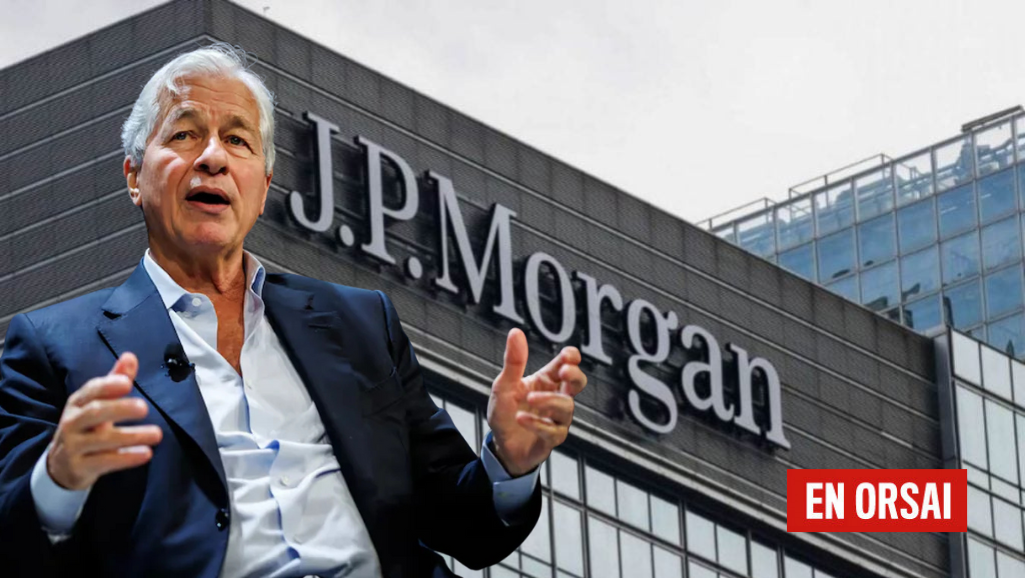







Deja una respuesta