Agustín Duarte, oficial de la Policía del Chaco, murió tras descompensarse durante un curso de Infantería enfocado en la represión de manifestaciones. Otro agente, Germán Franco, permanece internado en estado grave. La tragedia destapa las condiciones extremas impuestas a las fuerzas de seguridad.
Mientras el gobierno de Javier Milei promueve una doctrina de seguridad basada en la fuerza bruta, la vida de sus propios agentes se convierte en carne de cañón. El modelo punitivo no solo apunta hacia la ciudadanía movilizada: también erosiona desde dentro las instituciones.
¿Qué lleva a un joven oficial a morir deshidratado, con los órganos colapsados, en un entrenamiento policial? ¿Cómo puede ser que en pleno siglo XXI aún se naturalicen prácticas físicas extremas en nombre del orden? ¿Quién se hace cargo cuando la «seguridad» se impone a costa de vidas humanas?
El oficial principal Agustín Osvaldo Duarte, de 32 años, falleció el viernes 9 de mayo a las 10:00 en el Hospital “Julio C. Perrando” de Resistencia. Murió solo cuatro días después de haberse desplomado durante un curso de capacitación física organizado por la División de Infantería de la Policía del Chaco, en Colonia Benítez. El parte médico fue claro y escalofriante: deshidratación severa, rabdomiólisis, insuficiencia renal aguda y, finalmente, fallo multiorgánico.
Murió en el marco de un “Curso Básico Nacional e Internacional de Infantería 2025”, al que se habían anotado 47 efectivos, muchos provenientes no solo de distintas provincias argentinas, sino también de países como Paraguay. Este no era un simple perfeccionamiento técnico. Era una preparación orientada, según fuentes policiales, a “exigencias físicas y materias áulicas”, aunque el verdadero propósito se delata solo: entrenar para la represión de manifestaciones sociales.
Duarte prestaba servicio en la Comisaría de General San Martín. Otro de los inscriptos, el sargento Germán Guillermo Franco, aún se encuentra internado en estado crítico en el Sanatorio Chaco Central. El diagnóstico médico repite un patrón: rabdomiólisis, esa degradación muscular violenta provocada por esfuerzos físicos extremos; hipovolemia e insuficiencia renal aguda. La misma receta letal.
La pregunta es inevitable: ¿qué condiciones deben haberse dado para que dos hombres colapsaran en un mismo día, en la misma jornada de entrenamiento? La respuesta comienza a salir a la luz: fueron expuestos a un nivel de exigencia que rozaba la tortura, en condiciones climáticas adversas y sin un protocolo adecuado de hidratación y asistencia médica.

Ricardo Urturi, titular del Órgano de Control Institucional (OCI), lo reconoció ante los medios: “Uno de los agentes está muy grave, con órganos comprometidos; el otro falleció tras un cuadro de deshidratación muy fuerte”. Según testimonios recabados por el OCI, vecinos de Colonia Benítez vieron a los policías salir a entrenar a las 7 de la mañana y regresar, ya visiblemente exhaustos, pasadas las 13. Las imágenes que narraron son dramáticas: los vieron “sentados, con signos de agotamiento físico, aún conscientes”.
El entrenamiento incluía el uso de chalecos, armamento, cantimploras y una caminata extenuante por el monte chaqueño. ¿Dónde falló la hidratación? ¿Dónde estaba el personal médico que debía supervisar la integridad física de los agentes? ¿Qué grado de negligencia institucional permitió que el cuerpo de un oficial colapsara hasta morir?
El curso —supuestamente voluntario— requería certificados médicos de aptitud, pero está claro que esto no garantizó la protección mínima de los participantes. Al día siguiente de los hechos, 19 de los más de 40 inscriptos pidieron la baja. ¿Casualidad? ¿Miedo? ¿Repudio? No lo sabemos, pero sí es evidente que algo se quebró: no sólo un cuerpo, sino también una confianza.
La policía del Chaco confirmó que se abrió un sumario administrativo contra el responsable del curso, aunque la pregunta es más amplia: ¿quién da la orden de impulsar este tipo de formaciones? ¿Hasta qué punto la actual política de seguridad, avalada y promovida por el gobierno de Javier Milei, influye en la adopción de métodos extremos como estos?
No olvidemos el contexto político: mientras Milei lanza discursos contra las movilizaciones populares, repudia piquetes y despliega fuerzas federales en los accesos a Buenos Aires, se entrena a las policías provinciales para contener, reprimir y disciplinar la protesta social. Y lo hace con una lógica que roza el adoctrinamiento físico, donde solo sobreviven los más aptos —o los más resignados.
En este marco, el sacrificio de Duarte no puede verse como un hecho aislado o una simple fatalidad. Es la consecuencia directa de una estrategia represiva que no duda en aplicar la fuerza, incluso sobre sus propios cuadros, cuando estos se someten a programas que parecen más diseñados para quebrar cuerpos que para preparar profesionales.
Y aquí, el silencio institucional es ensordecedor. No hay declaraciones públicas del gobernador Leandro Zdero. Tampoco del ministro de Seguridad. Nadie parece asumir que una vida se perdió por una política de seguridad mal concebida, con criterios militaristas y autoritarios. Las fuerzas de seguridad —tan defendidas desde el oficialismo— no están siendo cuidadas, sino utilizadas como herramientas descartables.
La retórica libertaria del gobierno nacional insiste en el orden, el control y el fin de los “privilegios” de quienes protestan. Pero este caso pone en evidencia el costo humano de esa narrativa: entrenamientos diseñados para sofocar la calle pueden terminar aniquilando a quienes los ejecutan.
El relato de que “todos aceptaron voluntariamente las condiciones” no exonera responsabilidades. Porque cuando la jerarquía presiona, cuando el mandato político es endurecer la calle, cuando se predica que el problema son los que luchan y no el sistema que los empuja a pelear, entonces no hay libertad. Hay obligación. Hay miedo. Hay doctrina.
Hoy, una familia llora a Duarte. Otra reza por Franco. Ambos son víctimas de una maquinaria que predica seguridad pero cosecha tragedias. ¿Cuántos más deberán caer para que el Estado asuma que la represión no puede ser política pública? ¿Cuántos agentes más deberán romperse —literalmente— para que se cuestione este modelo brutalista que el gobierno nacional, y muchas provincias, sostienen sin pudor?
En nombre del orden, se está sembrando muerte. Y mientras tanto, los responsables se esconden detrás de informes, sumarios y tecnicismos, como si una vida pudiera reducirse a un expediente.
Lo que pasó en Chaco no es una excepción. Es un síntoma. Grave, urgente, insoportable. La seguridad, cuando se transforma en doctrina de guerra, no garantiza paz: impone miedo y cobra vidas.
Fuentes:
- https://www.diarionorte.com/300722-un-sargento-de-la-policia-del-chaco-permanece-grave-tras-descompensarse-durante-un-entrenamiento
- https://chacodiapordia.com/avanza-la-investigacion-del-oci-se-encuentra-en-estado-critico-uno-de-los-agentes-internados-luego-de-un-entrenamiento-policial/
- https://www.datachaco.com/627847-murio-un-agente-policial-que-se-descompenso-tras-un-curso-de-infanteria
- https://www.novachaco.com/nota.asp?t=Murio-el-oficial-Agustin-Duarte-tras-descompensarse-durante-un-entrenamiento-policial&id=366500&id_tiponota=24












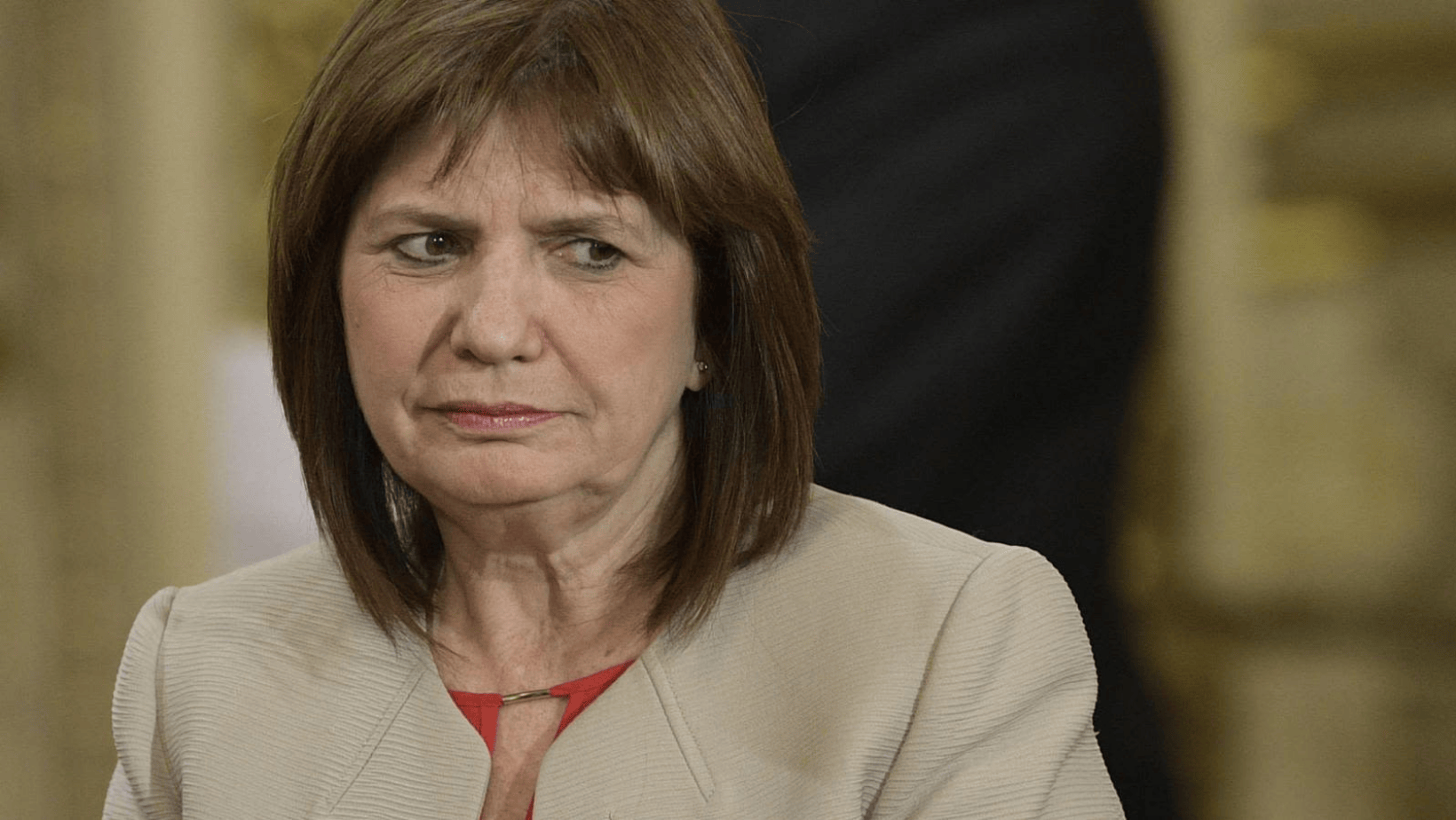



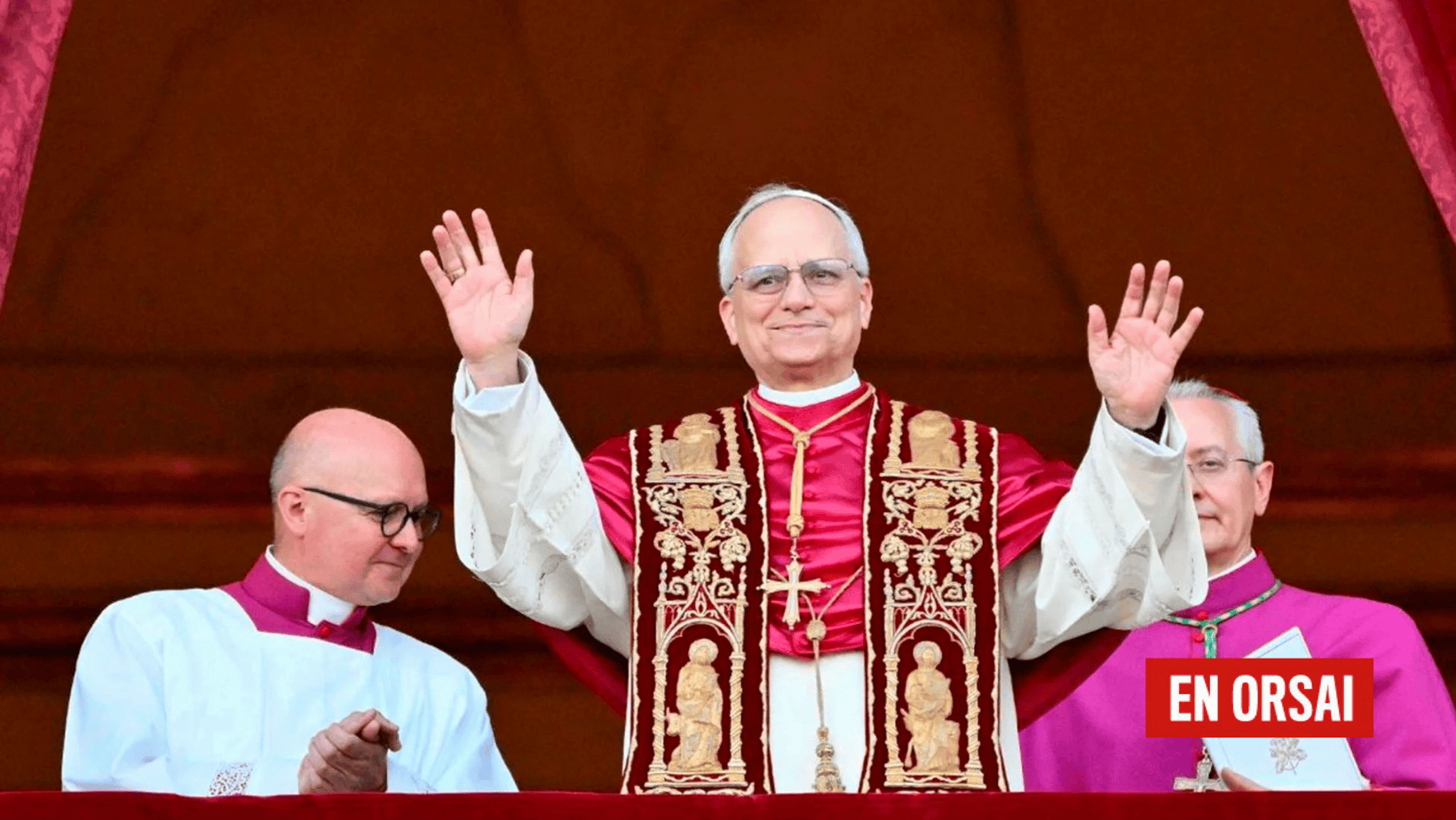
Deja una respuesta