Aida tenía apenas 22 años cuando fue arrancada de su hogar y de su futuro. La dictadura la desapareció, pero la memoria la trae de regreso. Su familia aún busca a Jorge, su hermano, también secuestrado por el aparato represivo. El hallazgo de sus restos desnuda, una vez más, el horror sistemático que se quiso enterrar sin huellas.
A veces, las dictaduras no matan de una vez. A veces, la muerte se prolonga en el tiempo, en las ausencias, en los silencios forzados, en las búsquedas sin final. Y a veces, también, ocurre que la memoria insiste, que la verdad resurge, que los huesos hablan. Aida Villegas, catamarqueña, joven, psicóloga, hermana, militante de la vida, desaparecida el 2 de noviembre de 1976, fue hallada en el fondo del Pozo de Vargas, ese siniestro sitio de exterminio ubicado en Tucumán que se ha convertido en tumba común de los desaparecidos del noroeste argentino.
No hay metáfora que alcance para describir lo que significa este hallazgo. Se trata, ni más ni menos, del reencuentro de una familia con su ser querido, aunque lo que queda sea apenas materia. Pero también, y quizá más profundamente, es el reencuentro de una sociedad con su historia. Aida vuelve. A pesar de todo. A pesar del tiempo, del olvido forzado, del encubrimiento, de la complicidad militar, eclesiástica y empresarial. A pesar, incluso, de un presente en el que ciertos sectores políticos vuelven a relativizar, cuando no a justificar, el horror.
Aida había llegado a Tucumán para estudiar Psicología. Se recibió, cumplió su objetivo, tenía planes: su horizonte estaba en Venezuela, donde pensaba comenzar una nueva etapa con su pareja. Pero no la dejaron. Esa mañana de noviembre, hombres armados, uniformados por el Estado y la impunidad, irrumpieron en su casa. No hubo explicaciones. No hubo juicio. No hubo defensa. La arrastraron a la oscuridad, como a tantos. Como a demasiados.
Su familia nunca dejó de buscarla. Claudia Villegas, su hermana, confirmó la noticia con la misma mezcla de dolor y alivio con la que suelen recibirse estos hallazgos. Un amigo en Tucumán fue quien se la transmitió. Desde entonces, ese momento en que la ausencia se volvió certeza, la memoria se organiza, la rabia se activa y la esperanza se redobla: aún queda encontrar a Jorge, el hermano menor, secuestrado el 8 de junio de 1977, con apenas 19 años y los sueños de arquitectura en la mochila.
La historia de Aida es la historia de miles. Pero también es única. Es la historia de una mujer joven, formada, con sueños, con nombre y apellido, con vida. Es la historia de un crimen cometido por el Estado, por las Fuerzas Armadas, por quienes hoy pretenden posar de demócratas mientras abren la puerta a la negación y a la impunidad. Porque no se trata solo del pasado. Se trata de lo que hoy, en pleno 2025, está en disputa.
Resulta imposible no mencionar que el hallazgo de Aida ocurre en un contexto de regresión peligrosa. La reciente decisión del gobierno nacional de trasladar a una cárcel VIP en Campo de Mayo a 19 genocidas condenados, entre ellos Alfredo Astiz, marca un antes y un después. No se trata de un error administrativo ni de una medida aislada. Es un gesto político. Es un mensaje. Y es, sobre todo, una ofensa a la memoria de Aida, de Jorge, y de los 30.000 detenidos-desaparecidos. No hay maquillaje técnico que oculte lo que está ocurriendo: una lenta pero persistente operación de blanqueo del terrorismo de Estado.
El Pozo de Vargas, donde fueron hallados los restos de Aida, se ha convertido en una especie de útero invertido de la historia argentina. Lo que allí emerge no da vida, pero sí verdad. Desde hace años, un equipo de trabajo incansable recupera fragmentos óseos, restos humanos, evidencias de un plan sistemático de desaparición, tortura y exterminio. Cada centímetro de tierra removido es una página recuperada de ese libro que los genocidas quisieron quemar.
El hallazgo de Aida no es solo una noticia. Es un acto político. Un recordatorio incómodo para quienes todavía hoy relativizan el horror. Es un bofetón en la cara a quienes promueven la reconciliación sin justicia. Es también una señal para las nuevas generaciones, para que entiendan que lo que ocurrió no es parte del pasado, sino del presente que habitamos. Porque sin memoria no hay democracia. Sin justicia no hay paz.
La dictadura no solo mató. También desapareció, secuestró identidades, destruyó familias, sembró miedo, instauró una cultura de la obediencia y la delación. Y aunque pasaron más de cuatro décadas, las heridas siguen abiertas. Porque no se trata solo de cicatrices individuales, sino de una herida colectiva. Y esa herida duele más cuando se la ignora o se la banaliza.
¿Qué mensaje le damos al mundo cuando premiamos con beneficios penitenciarios a quienes diseñaron y ejecutaron el horror? ¿Qué clase de país estamos construyendo si permitimos que los asesinos de nuestros hermanos duerman en celdas calefaccionadas mientras las víctimas aún yacen en pozos clandestinos? ¿Qué democracia queremos, si en su nombre se sueltan las manos de los represores?
Aida Villegas no eligió ser un símbolo. Pero lo es. Como lo son Claudia, su hermana; como lo es Jorge, aún desaparecido; como lo son todas y todos los que siguen buscando sin descanso, cavando entre la tierra, la burocracia y el olvido. El hallazgo de sus restos es una victoria de la memoria y de la lucha. Una victoria amarga, sí, porque llega tarde. Pero también necesaria. Porque nos recuerda lo esencial: que el silencio no puede vencer, que el horror no puede naturalizarse, que la justicia debe ser completa o no será.
El retorno de Aida no borra el dolor. Pero le pone nombre. Le pone cuerpo. Le devuelve dignidad. En un país donde todavía se discute si hubo o no un genocidio, donde se pone en duda la cifra de desaparecidos, donde se desfinancian los programas de derechos humanos, y donde se le concede voz política a los defensores de la dictadura, Aida se alza como una presencia que incomoda. Y que por eso mismo, es más necesaria que nunca.
Hoy, Catamarca la espera. La abraza. La llora. Pero también la grita. Porque Aida no murió en vano. Porque su historia, ahora confirmada con huesos, con fechas, con pruebas, desnuda la verdad que algunos quieren enterrar otra vez. Pero no podrán.
Porque donde hay memoria, hay futuro.
Fuente:











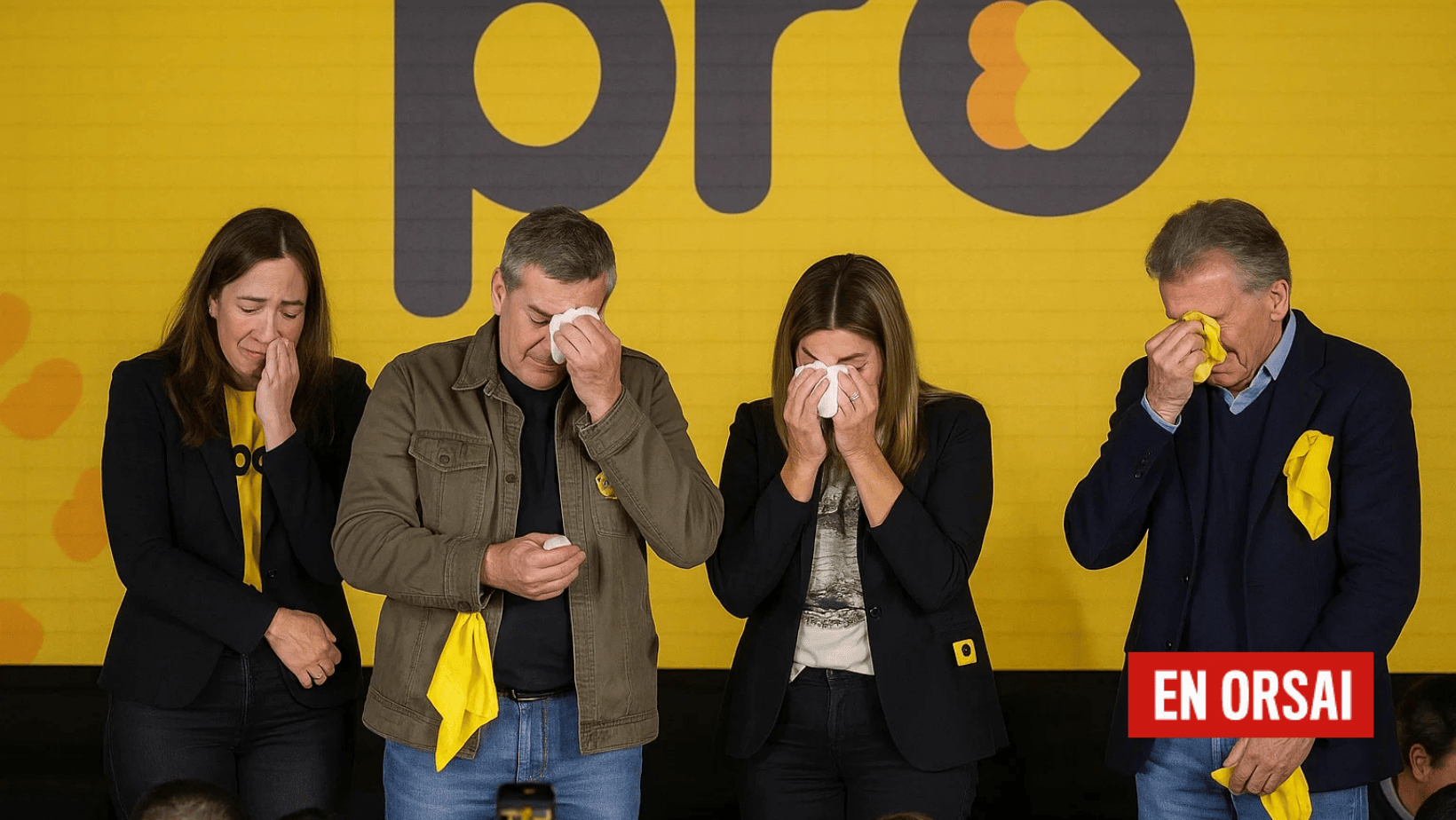







Deja una respuesta