Del horror clandestino a la comodidad penitenciaria, el Gobierno de Javier Milei habilita que represores de la dictadura cumplan condenas en un predio con privilegios insólitos.
(Por Nicolas Valdez) La guarnición militar de Campo de Mayo fue uno de los epicentros del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar. Allí funcionaron centros clandestinos de detención, maternidades ilegales y partieron vuelos de la muerte. Hoy, bajo un discurso de «reconciliación» implícita, se aloja a condenados por delitos de lesa humanidad en condiciones privilegiadas. Mientras la memoria exige justicia, el presente ofrece impunidad con comodidades.
Hay lugares que deberían quedar marcados por el espanto para siempre. Espacios donde el silencio es tan espeso que grita. Campo de Mayo es uno de ellos. Ubicada en San Miguel, provincia de Buenos Aires, esta guarnición militar fue, durante la dictadura cívico-militar, el escenario de algunos de los crímenes más atroces de la historia argentina. Y sin embargo, hoy vuelve a ser noticia no por el homenaje a las víctimas, sino por el agravio a la memoria: el Estado nacional, bajo la gestión de Javier Milei, aloja a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad en una suerte de “resort penitenciario”, con celdas individuales, quinchos y campos de deportes. Un insulto a los huesos que aún busca la tierra.
Campo de Mayo fue, entre 1976 y 1983, un núcleo neurálgico del aparato represivo ilegal. No uno más: allí operaron al menos cuatro centros clandestinos de detención, tortura, exterminio y robo de bebés. “El Campito” —conocido también como “Los Tordos”—, la Prisión Militar de Encausados, el Hospital Militar y el Destacamento de Inteligencia 201, apodado siniestramente “Las Casitas” o “La Casita”, formaron una red de horror que albergó entre 3.500 y 5.000 personas detenidas ilegalmente. La mayoría no volvió a ser vista jamás. Desaparecidos. Despedidos al río desde vuelos de la muerte que partían del Aeródromo Militar del mismo predio, como si el aire mismo debiera tragarse la historia.
No solo se torturaba y mataba. También se paría. Al menos tres de esos centros funcionaron como maternidades clandestinas, donde mujeres secuestradas —embarazadas o embarazadas producto de las violaciones sufridas en cautiverio— daban a luz en condiciones infrahumanas. Sus hijos eran apropiados. Robados. Entregados a familias afines al régimen, como si fueran cosas, botines de guerra. Esta mecánica planificada del robo sistemático de bebés no fue un efecto colateral del terrorismo de Estado, sino una de sus políticas centrales.
Esa historia no es un relato. Está probada judicialmente, documentada en decenas de juicios por delitos de lesa humanidad y sostenida por testimonios desgarradores. Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo caminaron décadas para que la memoria, la verdad y la justicia no se convirtieran en eslóganes vacíos. Sin embargo, esa memoria se pone hoy en jaque. Porque 19 represores fueron trasladados esta semana a la Unidad Penitenciaria 34, dentro del predio militar de Campo de Mayo, sumándose a los 56 que ya estaban allí hasta marzo de 2025. Todos ellos condenados por crímenes contra la humanidad. Todos ellos beneficiados por un régimen de detención que insulta a las víctimas.
¿Se puede hablar de una cárcel “VIP” sin caer en exageraciones? Sí. Porque lo que ocurre en la UP34 no se parece a una cárcel común. Celdas individuales, espacios verdes, áreas recreativas, alimentación diferenciada, atención médica inmediata y, en muchos casos, contacto fluido con sus familias. Ni hacinamiento ni hostilidad. Ni peligro ni condiciones degradantes. Una cárcel hecha a medida de quienes cometieron crímenes de tal magnitud que son imprescriptibles.
La pregunta es inevitable: ¿por qué se les otorgan estos privilegios a los peores criminales de nuestra historia reciente? La respuesta, aunque nunca oficializada, flota en el aire del nuevo clima político instaurado por el gobierno libertario. En nombre de una supuesta “revisión” del pasado o de una “equiparación de violencias”, se instala un discurso negacionista o, al menos, relativizador. Una narrativa que no niega frontalmente los crímenes, pero los diluye. Los pone entre comillas. Les quita excepcionalidad. Y esa actitud, más peligrosa aún que la negación explícita, allana el camino para regresiones jurídicas, sociales y simbólicas.
Porque no se trata solo de una decisión administrativa del Servicio Penitenciario Federal. Se trata de una señal política. Un mensaje claro y contundente hacia la sociedad: “los genocidas también merecen beneficios”. En un país donde los jubilados cobran la mínima y las universidades agonizan por falta de presupuesto, el Estado decide gastar recursos en garantizarles calidad de vida a los verdugos. ¿Qué lugar tiene en ese esquema la memoria colectiva? ¿Dónde queda la promesa de “Nunca Más”?
Los defensores de este régimen carcelario alegan razones de salud, edad avanzada o “derechos humanos” de los detenidos. Pero los derechos humanos no pueden ser una coartada para proteger a quienes los violaron de forma sistemática, planificada y alevosa. No hay equidistancia posible entre la víctima y el verdugo. La democracia no se fortalece concediéndole privilegios a los genocidas, sino garantizando que el castigo sea proporcional a la magnitud de los crímenes cometidos.
Y aquí es donde el gobierno de Milei revela una peligrosa línea de continuidad con sectores del pasado que siempre buscaron impunidad. Porque mientras se ajustan presupuestos esenciales, se cuestiona el rol del Estado en la educación y la salud pública, y se criminaliza la protesta social, se ofrece a los represores una suerte de amnistía encubierta mediante condiciones carcelarias excepcionales. Campo de Mayo, entonces, vuelve a ser un símbolo: ya no del terror militar, sino del blanqueo institucional del genocidio.
No se trata solo de una indignación moral. Hay una dimensión jurídica y ética que no puede obviarse. Las cárceles comunes para los condenados por delitos de lesa humanidad no son una forma de venganza, sino el cumplimiento de estándares internacionales de justicia transicional. El país que fue vanguardia mundial en juzgar a sus propios genocidas no puede permitirse retrocesos disfrazados de eficiencia penitenciaria. No es un detalle administrativo. Es un pacto social en riesgo.
Los privilegios en Campo de Mayo son una bofetada a las familias que aún buscan a sus desaparecidos. A las madres que parieron en cautiverio y no volvieron a ver a sus hijos. A los nietos apropiados que siguen sin conocer su verdadera identidad. A las víctimas que sobrevivieron y cargan con las secuelas de la tortura. A la historia misma, que nos interpela desde las sombras del pasado para preguntarnos si aprendimos algo.
En definitiva, el caso de Campo de Mayo no puede analizarse como un hecho aislado. Es una pieza más del rompecabezas del proyecto político que encarna Javier Milei: un Estado achicado para los pobres y robusto para los poderosos. Un gobierno que celebra los recortes, criminaliza la memoria y revictimiza a quienes ya fueron arrojados al abismo. Mientras los represores gozan de celdas cómodas y trato personalizado, las víctimas siguen esperando justicia. Y el país, entre la furia y la resignación, asiste al espectáculo grotesco de ver cómo el infierno de ayer se convierte en el spa de hoy.


 Campo de Mayo: de centro clandestino a cárcel VIP para genocidas
Campo de Mayo: de centro clandestino a cárcel VIP para genocidas 







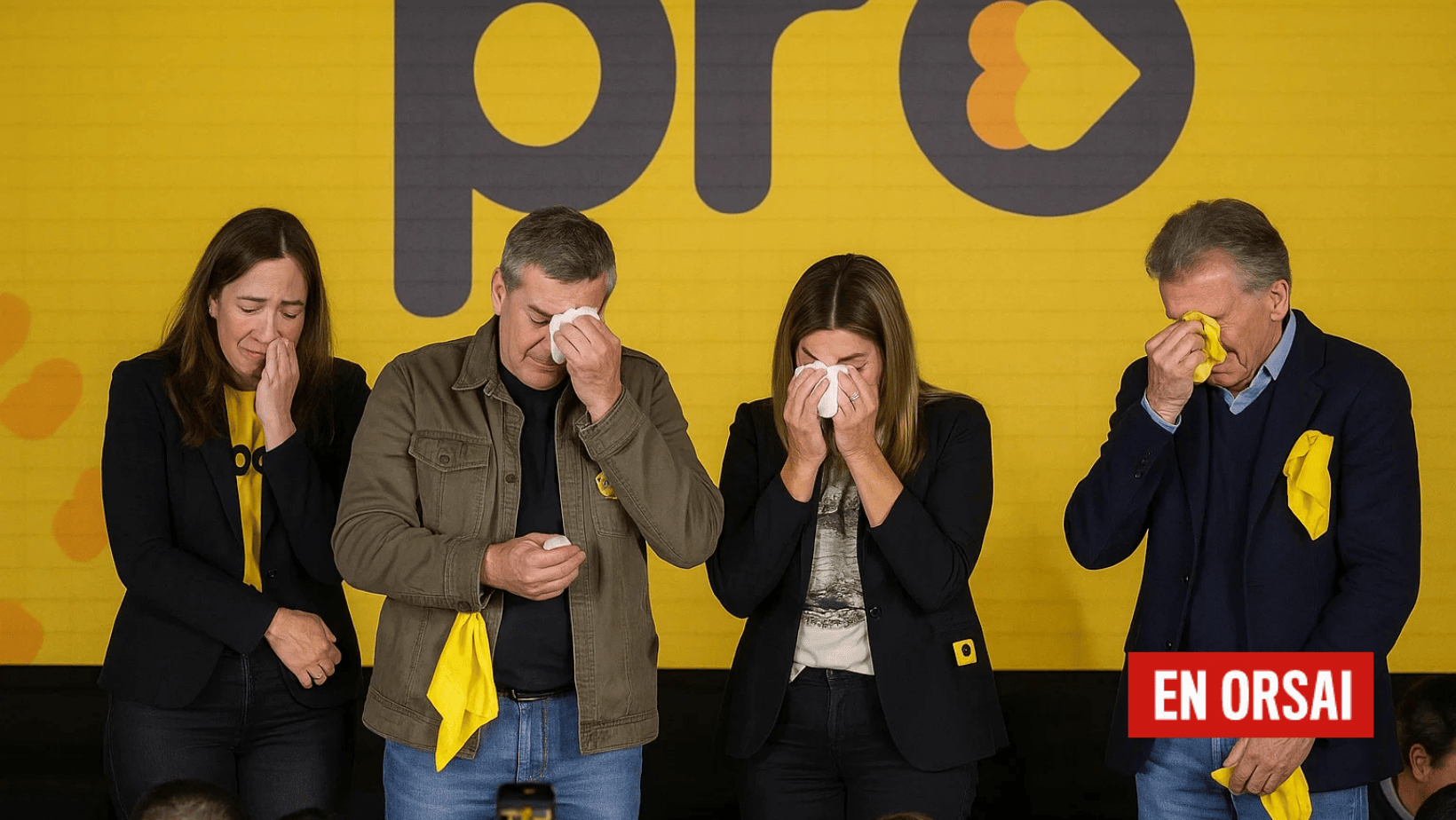






Deja una respuesta